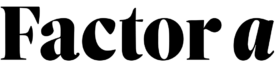Número 7
Escrituras de lo joven
Indice
Notas editoriales
Edna Gómez y Jessica Jara…iii
POLÍTICA:
Lecturas jóvenes en la civilización…7
Sin libertad de palabra no hay psicoanálisis
Laurent Dupont…9
Hay algo de la nueva política de juventud que me suena conocido
Marcela Almanza…15
Lo joven en la vida de Escuela como apuesta de amor
Mariela Rodríguez Méndez…25
Jóvenes, hoy
Adolfo Ruiz…27
ESTRATEGIA:
Inmersión cultural del analista ciudadano…29
Redoble de gong en el concierto civilizatorio
Gladys Martínez…31
¿Adónde apunta todo este bullicio con las IA?
Carlos Márquez…33
La vía agria del viagra
Felipe Maino…35
TÁCTICAS:
Lo que se interpone en el cálculo…37
Psicoanálisis y ciudad. Efectos de una posición a-social
Alejandra Hornos…39
Variabilidad
Ramón Ochoa…41
Sala de profesores: las advertencias de nuestros jóvenes
Miguel Reyes S…43
CORRESPONSALÍAS:…45
El Uno en lo diverso
Gustavo Zapata…47
Subvertir la evaluación de la eficacia en la eficacia de la evaluación
Gabriela Villarroel, Corresponsal por Bolivia…49
Actores secundarios
Paula Iturra, Corresponsal por Chile…51
Lecturas posibles de la violencia política de sendero luminoso en el Perú
Carlos Chávez Bedregal, Corresponsal por Colombia…53
Lo que se escribe en el arte
Gabriel George, Corresponsal por Cuba…55
Analistas con deseo de entrar a la batalla de acoger el sufrimiento del autista
Ivonne Espinoza, Corresponsal por Ecuador…57
El fuego en la palabra
Stephanie Rudeke, Corresponsal por Guatemala…59
Una mirada desde el observatorio
Areli Leeworio, Corresponsal por México…61
La balada del goce que recorta los videojuegos de mundo abierto o una profesora mata al niño que juega que mata
Javier Baca, Corresponsal por Perú…63
Por más que corten flores, no podrán detener la primavera
Diego Rodríguez, Corresponsal por Venezuela…65
Notas Editoriales
…para el No. 7
Haciendo el par con la práctica del analista -dice Miller- está la acción lacaniana, así, en ella se despliega y anuda simultáneamente praxis, episteme y política. Este despliegue quiere decir expansión del psicoanálisis de la orientación lacaniana en los territorios donde haya alguien que se inquiete por los descubrimientos del trabajo freudiano, hecho vigente por Lacan.
Hace veinticinco años, en las trece ciudades de América Latina en las que hoy existe la NEL, se está expandiendo esta inquietud, y Factor a Revista de Acción Lacaniana, anima a las diversas escrituras de los analistas ciudadanos, que desean –desde el momento en que cada uno se encuentra en su formación- leer los signos de la subjetividad en sus diferentes geografías. Podemos afirmar que escribir y leer son fundamento de la acción lacaniana en tanto se leen en la civilización los puntos clave de los discursos que la rigen, sus controversias, clivajes y sus posibles articulaciones con el propio psicoanálisis. Y la escritura, las marcas que el analista en acción podria hacer en los distintos espacios en los que hay que evidenciar lo real del goce que se juega para el sujeto, así como los discursos amo que se sirven de ello en un saber que no saben que saben. La acción lacaniana hace lazo con el Otro de lo social, incluso lazo con el Otro de la Escuela y su comunidad.
Ustedes, lectores de este número 7, jueguen con el instante de la mirada, abona al tiempo de comprender que intenta lograr un gai savoir, muy acorde con lo joven de nuestra Escuela, que no novel ya…
Edna Elena Gómez Murillo
Invierno de 2024.
Escrituras jóvenes a-plicadas: el entusiasmo del Factor a.
Jessica Jara, Co-Directora de Factor a
“Más que (…) ávido de cuidados, estaba deseoso de abandono, y de cansancio”i aclara el joven protagonista de una novela que interesó a Lacan. La escritura de Jean Paulhan da cuenta de cómo las órdenes en la guerra pueden dar alegrías duras como un golpe y en qué punto un sentimiento, que no es satisfacción ni inquietud, sino entusiasmo: invade a un joven “guerrero aplicado”.
¿Aún los jóvenes desean abandonar la sociedad buscando impulso/ peligro/ paz interior? ¿cómo aplicarnos hoy a la lectura de lo joven con un entusiasmo distinto al del feliz consumidor de noveleidades,ii al del adulto orgulloso por sus “chicos” o de quien convoca con gran entusiasmo… ¡por enésima vez a lo mismo!, como ironiza Laurent en Los objetos de la pasión?iii
Otro entusiasmo animó la revista de Acción Lacaniana de la NEL: el del Factor a. En esta séptima edición nos aplicamos a las Escrituras de lo joven, tomando como secciones de la revista los vectores de Lacan para La dirección de la cura…: política, estrategia y táctica. Y si la Escuela es refugio y base de operaciones ante el malestar, un cierto arte de la guerra y sus “corresponsales”, marcarán cual golpe de dedo en el tambor rimbaudiano: el paso de la acción lacaniana en el mundo.
Política: Lecturas Jóvenes en la Civilización
Nuestro trasfondo político es la Nueva Política de Juventud y las cuestiones de los jóvenes de hoy que se nos imponen. Así conseguimos orientación con Laurent Dupont y Marcela Almanza. En relación al vector-sección “Política”: Lacan advierte que ahí el analista es menos libre, y es justo allí donde se requiere la libertad de la palabra. Orientados por lo real, buscamos lo nuevo en eso conocido, y desde una ética de la identificación desegregativa, inscribimos el hacer analítico en tiempos de la orden de hierro, desde un discurso que subvierte y acoge eso jovial de la experiencia.
Estrategias: Inmersión cultural del analista ciudadano
La estrategia es la transferencia y en Miller la leemos en su llamado a la inmersión en la Escuela. Factor a invitó a una “Inmersión cultural” a colegas interesados en indagar desde lo joven del analista ciudadano: el aggiornamiento de las Escuelas, la I. A., la ausencia de relación sexual y las nuevas subjetivaciones, buscando nuevas escrituras que abonen a esta investigación colectiva.
Tácticas: Lo que se interpone en el cálculo
Las tácticas remiten a la interpretación. Adscribimos aquí el objeto abyecto lacaniano, “objeto a”: que Miller anota cual factor inconmesurable que se intercala siempre en el cálculo,iv y nombra esta revista. Esto nos llevó a pesquisar las tácticas analíticas que se interponen en los cálculos del discurso universitario, las advertencias dadas por los jóvenes en el cine y lo a-social del analista.
Corresponsalías de lo múltiple: Hoy los “corresponsales” leen los acontecimientos políticos en los nueve países de la NEL, y Factor a da lugar a sus escrituras jóvenes desde los distintos frentes donde nuestros colegas dan batalla por: hacer baladas, subvertir con fuego en la palabra, perturbar la circulación policial para acoger el sufrimiento, el arte, la indignación… las flores en dictadura.
Esta edición de Factor a, como indicó la Presidenta de la AMP Christiane Alberti sobre la NEL, muestra cual “integral”v matemática eso múltiple heterogéneo de nuestras latitudes, las opacidades del terreno y las escrituras de lo joven que eros-ionan y provocan un giro, un cambio de razón, de armonía. La NEL puede celebrar esta convergencia de enunciaciones desde la acción lacaniana por quienes estarían más advertidos del teatro íntimo de su fantasma: del que conviene despejar el objeto a, causante de entusiasmo y otras pasiones que también se interponen en el cálculo del amo.
Gracias a Ana Viganó, directora general de las publicaciones de la NEL, por la libertad para el trabajo; a Edna Gómez, co-editora, por la interlocución permanente; a los colegas por sus jóvenes producciones; a Gustavo Zapata y Javier Baca por el apoyo con las Corresponsalías; a las Comisiones de Edición y Difusión por su labor; y a Sergio Ávila por su arriesgada diagramación.
Guayaquil, 27 de diciembre del 2024
iv Miller, J.-A., “Cuestión de Escuela: Acerca de la garantía”. Factor a, Año 1, N° 1, 2019. En https://revistafactora.org/revista/revista-ano1-nro1/
v Alberti, C., “Lo Uno y lo múltiple versus diversidad”. En https://mondodispatch.com/es/2024/09/10/lo-uno-y-lo-multiple-versus-diversidad/
Política
Lecturas jóvenes en la civilización
- Sin libertad de palabra no hay psicoanálisis (Laurent Dupont)
- Jóvenes, hoy (Adolfo Ruiz)
- Hay algo de la nueva Política de Juventud que me suena conocido… (Marcela Almanza)
- Lo joven en la vida de Escuela como apuesta de amor (Mariela Rodríguez Méndez)
Sin libertad de palabra no hay psicoanálisis
Laurent Dupont**
Edna Gómez: Laurent Dupont estamos muy agradecidas ya que has aceptado participar en esta entrevista para Factor a en su número 7, una Revista que tendrá algunas reformulaciones que pretenden ofrecer la lectura de los textos de una forma muy dinámica, fresca y ligera. Hoy nos encontramos Jessica Jara y Edna Gómez para plantearte una pregunta y tener algún retorno de tu parte.
Jessica Jara: Quisiera marcar el peso en la edición de este número. Efectivamente, como comentábamos ya en la previa, los tres vectores que animan nuestra edición son: la política, la estrategia y la táctica, últimas que habría que decirlas en plural. Esto es lo que ha motivado la pregunta hoy en relación a lo que es la acción lacaniana y el analista ciudadano; y por supuesto, estando animadas también, enganchando los asuntos con la Nueva Política de Juventud, lo que articulamos desde un nombre: “Escrituras de lo joven”. Buscamos avanzar un poco más en relación a cier|tas cuestiones que han ido disipándose [en relación al aterrizar de la política en las distintas Escuelas] y, tratando también de armar serie, quizás, con la revista anterior sobre “lo trans”, la que también se planteó en esa misma perspectiva: salir de una discusión que pudiera no ubicarse en términos de la orientación por lo real. En ese sentido invitamos a Laurent Dupont para hacerle una pregunta que nos oriente en la política.
Laurent Dupont: Primero muchas gracias por la invitación, es un honor, una alegría conversar con vosotros sobre preguntas importantes, la cuestión de cambios importantes en la sociedad, de las consecuencias de la caída del padre. Son preguntas que interesan a todo el mundo psicoanalítico y también a una lectura del mundo, -no solamente del mundo psicoanalítico-: hay populismo, hay diferentes discursos de certeza, discurso de reivindicación nuevos y también muy viejos, muy antiguos. Hay ahora en el mundo occidental un poquito de fragilidad, me parece al mismo tiempo de inanición, de inhibición, en otro lado de invención, de creación.
Jessica Jara: Laurent Dupont fue invitado a la presentación de la Bitácora Lacaniana Número 11, la revista de la NEL. Leyendo su contribución a “Cortes e interpretaciones”, allí usted señaló que cuando el deseo del analista guía su acto: la interpretación es corte; y precisó, además, en ese bello texto, que “la virtud alusiva” en la orientación a lo real, revela, da lugar al silencio y hace surgir lo más singular… He aquí la pregunta, ¿podemos pensar en aplicar algo de esta lógica analítica a lo que damos en llamar “analista ciudadano” y “acción lacaniana”?
Laurent Dupont: ¡Qué pregunta! Es una tesis, cómo puedo responder a cada palabra, es una cuestión complicada, una dimensión epistémica, clínica y política, que me parece tan importante, que me es imposible desarrollar todos los detalles; pero, la dimensión del acto implica una doble dimensión simplemente del acto analítico: que haya al lado del analista el paciente, no hay un acto analítico sin paciente. Entonces, el acto no está en el lugar del analista, pero, es el paciente quien puede decir si es un acto o no. Si el paciente regresa a decir “hubo un efecto en mí”, Ok, puede ser que sea un acto. Es importante tener en la cabeza que sin paciente no hay acto.
Entonces, doble dimensión, la primera es que “en su acto el analista no piensa”, es una cita de Miller. Otra cita: “en todo acto hay un ‘no’, un ‘no’ pronunciado hacia el Otro”, dice Jacques-Alain Miller. Es del lado del analista que hay un “no” pronunciado hacia el Otro, pero hay que distinguir entre acto y acción.
El acto del analista no es algo que el analista hace. Lo que el analista hace está más del lado de la acción. Cuando el analista hace resonar un equívoco, pone su apuesta en él. Y, los efectos de sentido que se pueden producir en el paciente son fundamentales para el análisis e incluso podríamos decir que ocupan una parte muy importante del análisis de un sujeto. Es la parte que permite al analizante en el pase, por ejemplo, construir su propio caso: identificar sus identificaciones, los significantes amo de su historia, las cuestiones de goce, la relación con el superyó, el ideal o el mecanismo de defensa. También permite al analista hacer un diagnóstico, orientar el tratamiento, su acción. Y aquí es donde la referencia de Lacan de la virtud alusiva es tan importante. Esta orientación de la alusión frente a la interpretación, que añade sentido, sostiene la posición del equívoco, de la brecha, y hace vibrar el guión entre S1 y S2.
Pero también existe otra dimensión del análisis para quien quiere llegar hasta el final, para terminar su análisis. No todo el mundo quiere, Lacan dice: cuando se está mejor es normal terminar su análisis, decir bye bye al analista. Pero, hay personas que quieren terminar el análisis, hasta el final del análisis. Entonces, para terminar su análisis, el acto debe estar totalmente desligado de la cuestión del sentido, donde el deseo del analista ya no está dirigido por la producción de un S2. Esto implica que el propio analista sabe algo de su deseo, de su deseo de ocupar este lugar de hacerse analista de un otro. A partir de este saber, que no es del sentido sino del goce, el analista opera desde un lugar vacío, dice Jacques-Alain Miller; como él mismo propone, el lugar vacío y el corte del Otro son homotéticos.
El lugar vacío es la barra sobre el Otro. Es el agujero en el conjunto de los significantes. El lugar donde siempre faltará el significante para decir la cosa. Si el analista no piensa, el acto como tal solo puede comprenderse en sus consecuencias. Es aquí donde como lo señala Jacques-Alain Miller en “Cómo terminan los análisis” ya no es el analista quien construye el caso de su paciente, sino que es solo el paciente quien puede construir su propio caso y es aquí donde se puede leer un goce fuera de sentido, pero desde el lugar de nadie, según la expresión de Jacques-Alain Miller.
¿Cuáles son las consecuencias para la política de la ciudad? Pues bien, donde hay un analista no puede haber ideal, ni adhesión a una ideología, ni identificación con un grupo. El analista no puede ignorar que frente a lo real, todos estos son mecanismos de defensa, nuevos semblantes frente a lo real.
La interpretación descansa en su virtud alusiva, es decir, en la lectura de los equívocos que conlleva el discurso del Otro, esta lectura da lugar a la posibilidad de un nuevo significado, por ejemplo, leer algo del advenimiento del discurso populista en los países occidentales, articularlo, porque no, con la caída del padre y ver las diferentes consecuencias, puede entrar de lleno en lo que Lacan llama unirse a la subjetividad de su tiempo en el horizonte, pero meterse en política, apoyar a uno contra otro –¿por qué no?–, pero eso ya no es una posición analítica, sino una posición de sujeto.
En fin, lo que digo es muy esquemático para poder captar el punto que nos interesa, pero merece ser analizado caso por caso. Lacan nunca renunció a leer la época, incluso invitó a los psicoanalistas de su Escuela a hacerlo, no era partidario de una neutralidad compasiva que a menudo era cómplice de cobardía, pero sí nos animaba a saber algo sobre lo que para nosotros mismos sostiene el acto de leer los discursos que recorren la sociedad.
Edna Gómez: El analista es un ciudadano no cualquiera, es un ciudadano fuera de las propuestas totalizantes, incluso de las mejor intencionadas. Siempre un ciudadano dividido.
Laurent Dupont: Sí, pero sin libertad de palabra no hay psicoanálisis, entonces la cuestión política para nosotros como analistas es importante. Es importante leer los discursos a la luz de la posibilidad de la libertad de expresión y de la posibilidad del inconsciente, de la libertad de palabra. Si no se puede, es la desaparición del psicoanálisis. Es importante porque no solamente el populismo de extrema derecha quiere contener la palabra del otro.
Hoy hay un discurso con la caída del padre que produce el advenimiento de nuevos S1 que vienen al lugar del Nombre-del-Padre que falta. S1 que para inscribirse, para hacer serie S1, S2, S3, S4, que vienen a representar a un sujeto frente a otro significante; pero, sin
el Nombre-del-Padre esos S1-S2… necesitan la certeza para inscribirse.
Entonces, podemos ver hoy que hay muchos significantes que un sujeto puede elegir como representación de su posición frente de un otro significante; pero, para inscribirlo hay la certeza y después de la certeza no hay la posibilidad del inconsciente, no hay la posibilidad de cuestionar, de preguntar, de conversar, de discutir: no es solamente la política de extrema derecha, es sobre las redes sociales. Todo el tiempo no podemos debatir, es imposible el debate, no se puede, es lo que surge en muchos lugares.
Porque el significante que me representa ante el otro con otro significante, para ser sólido, para ser fuerte necesita la certeza y la certeza es un mecanismo de defensa psicótico. No es que el sujeto es psicótico, solamente es que es un mecanismo de defensa sin el Otro, sin el Nombre-del-Padre.
Pero, por otro lado, hay mucha invención ahora, muchas cosas diferentes, muy ricas, muy interesantes, consecuencias de la caída del Nombre- del-Padre. El Padre a mí no me gusta, pero es importante hacer la diferencia entre discurso sin posibilidad de palabra y discurso con la posibilidad de palabra.
Jessica Jara: Me parece que la identificación opera por una oposición.
Laurent Dupont: Exactamente.
Jessica Jara: Por eso me parecía importante la cuestión de la virtud alusiva, e incluso en nuestra conversación por correo sobre Japón, digamos, y esa perspectiva de litoral, de la letra, porque introduce otra vía: que no es la vía oposicional sino una tercera vía, un tercer espacio, un vacío que permite, justamente, el despegue a ratos, de esas posiciones chocantes.
También me hace pensar su intervención en Zadig, cuando Jacques-Alain Miller convoca a los analistas a intervenir, a hablar sobre política, a hacer sus lecturas, sólo sí -y esta fue su condición- no pertenecías a un partido político.
Laurent Dupont: Exactamente.
Jessica Jara: Entonces, no se iba a hacer propaganda política, se iba a hacer otro tipo de conversación. Y volviendo a la cuestión de Latinoamérica, yo estoy en Ecuador y estamos muy cerca de Venezuela, cuando hubo ya en el 2017 la cuestión que traes del neopopulismo nefasto, neopopulismo -además- de izquierda: Zadig LML apoyó, Jacques-Alain Miller apoyó y Guy Briole estuvo allá, hubo una Jornada en Caracas y me parece importantísimo lo que traes porque, justamente, fue ese fue el tema: “El psicoanálisis y la libertad de palabra”. Luego sacamos una publicación en la Escuela, en la Bitácora, con ese nombre, de esa jornada extraordinaria, porque ese es el punto que nos interesa hacer sobrevivir: esa posibilidad de dialectizar, de hablar, de decir, incluso de que el silencio opere en un momento.
Laurent Dupont: Es importante lo que dices porque en la interpretación freudiana, el analista entiende antes que el paciente una cosa en el inconsciente del paciente y Freud dice en un artículo muy chiquito de 1913, un artículo muy importante sobre cómo empezar un análisis, que es importante ayudar al paciente a ver eso. La interpretación lacaniana hasta el Seminario XI también funcionaba como ver antes que el paciente lo que pasa en el inconsciente del paciente; pero, después, un capítulo del Seminario XI que Jacques-Alain Miller llamado “l’inconscient freudien et le nôtre” : dice que hay dos inconscientes, el inconsciente freudiano y el nuestro, entonces cambia la interpretación en este momento, no es tanto la revelación de lo que estaba en el inconsciente sino que el sujeto es el inconsciente, entonces, lo importante es que no se trata de que no hay más la interpretación freudiana sino que hay otra manera de practicar la interpretación.
La lectura, leer, es lo que propone Lacan en este momento, leer, y después hay la interpretación sin sentido sobre el goce directamente, pero leer. Es el momento también, en que Lacan ha construido el pase, 1967, y después del Seminario … o peor (1972), muy importante sobre la cuestión del Uno, de que no hay relación sexual, las consecuencias de la caída del padre, del grupo, del racismo, de la segregación, todo en el Seminario …o peor. Entonces es un momento en el que el analista puede aprender a leer, no a ver antes, sino a leer, solamente leer. Y, cuando leemos un libro, por ejemplo, no sabemos la frase que va a venir, vamos a descubrir, no sabemos antes, solo sabemos al momento en que leemos.
Podemos leer, por ejemplo, el momento del atentado contra Trump, cuando Trump surge con el puño, podemos leer en este momento solamente, que son finito las elecciones: que Trump va a ser presidente en Estados Unidos ¡Pah!, pero hay la contingencia, Biden dice “ok, no voy a presentarme” y una mujer negra va a presentarse, una que habla español, que conoce muy bien todos los Estados Unidos, en este momento decimos “¡Ey, puede ser que Kamala pueda cambiar el destino de las elecciones”. Entonces, en este momento hay una nueva lectura, no es un oráculo, es solamente una lectura al momento y vamos a anticipar con esta, pero con Kamala Harris, la lectura -ahora por la contingencia- muestra un antes y un después, puede ser que la cuestión no es finito.
Entonces, es importante poner atención en que la lectura no puede articularse a una certeza, sino a una hipótesis. La hipótesis también con los pacientes es importante: tener todo el tiempo una lectura con hipótesis y no con una certeza porque los pacientes también van a encontrar contingencias y pueden cambiar de camino y cambiar de vida. Hay momentos en los que es importante ganar humildad como analista y pensar en la libertad de los pacientes frente a la contingencia. Es una libertad bajo condiciones pero hay contingencia. Es interesante que vamos a leer una cosa que no ha sido escrita antes, se escribe al momento en que lo leemos. No estaba escrito antes que Trump iba a tener un atentado, no estaba escrito después que Trump va a ser elegido, no estaba escrito antes que Kamala Harris va a presentarse, pero podemos leer los eventos y podemos leer las consecuencias posibles de los eventos. Perdón por mi español.
Edna Gómez: Muchas gracias querido Laurent, yo creo que podemos dejar aquí colegas, ha sido una muy buena conversación.
Grabación Zoom: José Miguel Ríos.
Transcripción: Ana Ibánez y Eréndira Molina. Revisión: Edna Gómez y Jessica Jara.
**Analista Miembro de la Escuela, Analista de la Escuela (2015-2018). Miembro de la Ècole de la Cause Freudienne (ECF) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con práctica en Boissets-París, Francia.
Hay algo de la Nueva Política de Juventud que me suena conocido…
Marcela Almanza**
Edna Gómez: Buenas noches, estamos aquí con Marcela Almanza quien amablemente nos ha concedido una entrevista para la Revista de Acción Lacaniana Factor a. Le agradecemos mucho esta disposición y, bueno, vamos a conversar con ella algo al respecto del campo de nuestra publicación.
Jessica Jara: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estamos en este momento en “Factor a” trabajando sobre “Escrituras de lo joven” y, en ese sentido, hemos procedido en una edición interesante con Edna de la revista, en virtud de tres secciones que hemos planteado, inspiradas en Lacan: la política, la estrategia y las tácticas. Esta entrevista se inscribe en el marco de la política y es una entrevista que, estamos seguras, nos va a orientar a nosotras y al público concernido. Esperamos, además, que no sean solamente psicoanalistas los lectores sino también personas concernidas en la cultura, en las universidades… que haya una apertura para la acción lacaniana, para Factor a, la revista de Acción Lacaniana la NEL. Gracias por aceptar.
Marcela Almanza: Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto participar de espacios de conversación, en el ámbito de la Escuela, sobre temas que nos conciernen pero que también trascienden las fronteras de la Escuela.
Edna Gómez: Muchas gracias Marcela, la NEL ha llevado a cabo algunas acciones que responden a la pregunta de por quiénes serán aquellos que continúen e incluso expandan la orientación lacaniana, especialmente en América Latina. La propuesta de la Nueva Política de Juventud de la Asociación Mundial de Psicoanálisis es que sean los mejores. ¿En qué aspectos de la inmersión a la Escuela ha tomado consistencia ese “los mejores” y qué podrías decir que es algo de la singularidad de nuestra Escuela cuando se le convoca a la Nueva Política de Juventud?
Marcela Almanza: Bueno, en principio voy a decir la lectura que yo hice de la Nueva Política de Juventud, una política muy bienvenida respecto de la lectura que hace la AMP sobre cómo venían las admisiones en las Escuelas de la AMP.
Algo había comenzado a envejecer y, frente a eso, la pregunta en torno a cómo lograr que haya jóvenes interesados en el psicoanálisis, en la formación y también en la transmisión en una época muy particular, que es la que nos toca vivir a los practicantes hoy en día.
Cuando se dice “los mejores”, lo concibo en el sentido de lo que viene citado en el comunicado de la AMP, aquellos que están en análisis y en control, como requisitos fundamentales, y a quienes se les escucha un deseo incipiente respecto a lo que es la formación, el paso por la Escuela como el lugar por excelencia para la formación del analista de Acción Lacaniana de la NEL.
La Escuela tiene sus dispositivos y siempre los ofreció, por lo menos esa fue mi experiencia. Mi inmersión en la Escuela fue hace muchos años… y considero que también tenía implícita una política de juventud.
En la época en que yo me acerqué a la Escuela por primera vez, en el año ´92 cuando se funda la EOL en Buenos Aires, yo tenía veintiséis años, así que hubiera aplicado a lo que hoy sería la Nueva Política de la Juventud.
Por supuesto, el significante Escuela yo lo desconocía a cabalidad, pero puedo decir hoy, retroactivamente, que me encontré con las puertas abiertas de un ámbito que a mí ya me entusiasmaba y que me alojó muy bien.
Quiero decir que en ese sentido para mí hubo ya en esa época, muchísimos años atrás, alguna política en juego porque nadie me preguntó qué experiencia tenía, ni qué formación traía ni qué título -obviamente, esto pasa por mi interpretación-, pero, lo viví como una bienvenida a todo aquel que deseara formarse.
Entonces, ahora leo, muchos años después de aquel momento, con todo lo que transcurrió entre el ´92 y el 2024, que hay algo de la Nueva Política de la Juventud que me suena conocido.
Pensaría, nuevamente, que se trata de una apuesta para ambas partes: para la Escuela, que renueva la invitación, y para esos jóvenes, digamos, que están dispuestos a transitar ese camino, a hacer su propio proceso de inmersión.
Cada quién a su manera, a su tiempo, con su propio estilo, pero considero fundamental que exista la posibilidad.
Entonces, también yo transmito cada vez -ahora en el marco de la Nueva Política de la Juventud- lo que a mí me transmitieron, aunque en aquella época no se nombrara de esa manera, pero mi interpretación es que había una política en juego.
Otros tendrán otra impresión, yo tengo esa, que es lo que me permite hoy, que tengo absolutamente otra edad, decir lo que digo y trabajar desde hace unos cuantos años, al lado de los nuevos jóvenes.
En ese punto también agregaría que lo joven si bien tiene que ver con la edad, también la trasciende. ¡Ya no tengo 26 años! Pero, es más de la mitad de mi vida articulada a la vida de Escuela, y creo que, si uno aún puede hacer pasar el discurso analítico como un discurso deseable, creo que, entonces la Escuela cumplió su función.
Por supuesto que ahora -luego de todos estos años- acojo con mucha alegría la propuesta, al igual que el hecho de que la Escuela se pregunte qué está pasando con las nuevas generaciones, que invente nuevos dispositivos de inclusión y que nos cuestionemos, en tanto miembros de la Escuela, qué parte nos toca en todo eso. Eso me parece fundamental.
Mantener viva, diría, la llama de lo joven en el corazón de la Escuela, en las múltiples aristas que la componen. Y por eso decía, no está de más hablar de la época porque, evidentemente, en este siglo en el que nosotros mantenemos nuestra práctica y orientación política, también percibimos cambios en los modos de llegada.
Pensemos que en los años ´90 ni siquiera existían los teléfonos móviles, no teníamos computadoras portátiles, no había redes sociales, etc.
Las nuevas tecnologías, junto a los avances de la ciencia, también atravesaron no solo los medios de comunicación, de difusión, sino que también fueron tocando otras aristas de la Escuela invitándonos, progresivamente, a ser parte de nuevos modos de hacer con esas innovaciones. Creo que también es parte de lo joven que hay que acoger.
Así que, volviendo a la pregunta inicial, diría que aquello de “los mejores” está por verse, es una apuesta. La misma Nueva Política de la Juventud lo es.
Veremos, pues es un camino por transitar, nos tocará progresivamente extraer las consecuencias sobre esa apuesta. A ver si logramos algunos de los objetivos iniciales.
Edna Gómez: Me parece Marcela que señalas una idea central en esta lectura que haces de esta nueva política: decir “nueva» implica que ha habido otra, y tú la puedes localizar. Ya hubo una, quizás no nombrada así, pero con toda la idea de hacer la movilización del deseo en los jóvenes que se aproximaban y ahora decir que esta es una “nueva”, nos lleva a pensar que las Escuelas, en la diversidad de las siete Escuelas que hay en el mundo, es posible plantearse cada determinado tiempo una Nueva Política de Juventud.
Marcela Almanza: Yo diría plantearse, cada vez, el estatuto de lo nuevo en contra de eso que puede quedar, no pocas veces, al servicio de un automatón.
Ir en busca del hallazgo, lo nuevo…
Y claro, cada uno habla por su propia experiencia, pero en aquellas épocas – y esperaría que aún hoy- yo encontré una diferencia radical entre lo que planteaba el abordaje de los textos de Freud, de Lacan y la práctica misma, en el contexto universitario o en un grupo de estudio, de aquello con lo que me encontré en la Escuela, relativo a la formación, desde el inicio.
En aquel momento, a esa edad, me invitaron a conformar un cartel y sin tener mucha idea de qué se trataba la propuesta, me resultó sumamente interesante y novedosa.
La Escuela no me segregó ni porque era joven, ni por no tener pertenencia institucional.
Simplemente, era alguien interesada en transitar la experiencia de cartel y eso me permitió presentar un producto en lo que fueron las primeras Jornadas de Carteles de la EOL hace casi treinta años.
Aún hoy, sigo pensando que la experiencia de cartel siempre anida algo nuevo, algo joven, algo a producir. Hay algo sumamente interesante que se produce relativo a la transferencia de trabajo, al encuentro con nuevas lecturas (no solamente lo epistémico) sino en el trabajo con los otros cartelizantes. La experiencia con el Más uno, en fin… todo eso a mí me dio y me sigue dando, tantos años después, la idea del encuentro con la buena sorpresa; cada experiencia de cartel lo es. Algo nuevo se produce al modo de “lo había leído, seguramente, más de una vez; pero, no me había dado cuenta de esto” y es un poco como en el análisis, uno tiene que pasar muchas vueltas, muchas veces, quizá por lo mismo, para encontrarse con otra cosa, con algo nuevo.
Y en ese punto diría que, la experiencia analítica hace borde con la experiencia de Escuela, también si uno se deja enseñar. Realmente creo que la Escuela propone un nuevo lazo, bajo otra modalidad, donde se juegan otras cuestiones muy diferentes de aquellas que surgen del “saber universitario” o de la denominada “práctica profesional”. La Escuela siempre nos convoca a otra cosa, bajo un sesgo nuevo.
Cada vez que uno presenta, por ejemplo, un caso -ahora tenemos por delante las Jornadas de la NEL- es muy interesante asistir a eso que se genera ante otros, en acto, por fuera de todo cálculo y de toda idea preconcebida. Si uno logra hacer pasar en su práctica, vamos a decir, algo de este espíritu joven, aún también con los jóvenes de edad, creo que eso resulta muy estimulante, desde mi punto de vista, para trazar alguna idea de futuro para el psicoanálisis.
Marcela Almanza: Yo diría plantearse, cada vez, el estatuto de lo nuevo en contra de eso que puede quedar, no pocas veces, al servicio de un automatón.
Ir en busca del hallazgo, lo nuevo…
Y claro, cada uno habla por su propia experiencia, pero en aquellas épocas – y esperaría que aún hoy- yo encontré una diferencia radical entre lo que planteaba el abordaje de los textos de Freud, de Lacan y la práctica misma, en el contexto universitario o en un grupo de estudio, de aquello con lo que me encontré en la Escuela, relativo a la formación, desde el inicio.
En aquel momento, a esa edad, me invitaron a conformar un cartel y sin tener mucha idea de qué se trataba la propuesta, me resultó sumamente interesante y novedosa.
La Escuela no me segregó ni porque era joven, ni por no tener pertenencia institucional.
Simplemente, era alguien interesada en transitar la experiencia de cartel y eso me permitió presentar un producto en lo que fueron las primeras Jornadas de Carteles de la EOL hace casi treinta años.
Aún hoy, sigo pensando que la experiencia de cartel siempre anida algo nuevo, algo joven, algo a producir. Hay algo sumamente interesante que se produce relativo a la transferencia de trabajo, al encuentro con nuevas lecturas (no solamente lo epistémico) sino en el trabajo con los otros cartelizantes. La experiencia con el Más uno, en fin… todo eso a mí me dio y me sigue dando, tantos años después, la idea del encuentro con la buena sorpresa; cada experiencia de cartel lo es. Algo nuevo se produce al modo de “lo había leído, seguramente, más de una vez; pero, no me había dado cuenta de esto” y es un poco como en el análisis, uno tiene que pasar muchas vueltas, muchas veces, quizá por lo mismo, para encontrarse con otra cosa, con algo nuevo.
Y en ese punto diría que, la experiencia analítica hace borde con la experiencia de Escuela, también si uno se deja enseñar. Realmente creo que la Escuela propone un nuevo lazo, bajo otra modalidad, donde se juegan otras cuestiones muy diferentes de aquellas que surgen del “saber universitario” o de la denominada “práctica profesional”. La Escuela siempre nos convoca a otra cosa, bajo un sesgo nuevo.
Cada vez que uno presenta, por ejemplo, un caso -ahora tenemos por delante las Jornadas de la NEL- es muy interesante asistir a eso que se genera ante otros, en acto, por fuera de todo cálculo y de toda idea preconcebida. Si uno logra hacer pasar en su práctica, vamos a decir, algo de este espíritu joven, aún también con los jóvenes de edad, creo que eso resulta muy estimulante, desde mi punto de vista, para trazar alguna idea de futuro para el psicoanálisis.
Jessica Jara: Me ha parecido muy valiosa, justamente esa localización de lo joven, sobre lo que al menos retomo dos puntos que trae Marcela. El primero en relación al psicoanálisis: “volver al psicoanálisis un discurso deseable”, y el segundo en relación a cada uno, porque es una fórmula que dices Marcela, que me parece muy importante: “que nos cuestionemos qué parte nos toca”, y me encantó porque la frase es equívoca, siendo: qué parte nos toca porque hay algo que nos toca; pero, al mismo tiempo “qué parte nos toca”, en qué parte nos toca ponernos a trabajar, y en ese sentido pensaba en Lacan cuando habla en sus Escritos de qué entonces nos toca: “les toca poner de su parte” nos dice, entonces “qué parte nos toca” va, me parece a mí, en esa dirección.
Marcela Almanza: Sí, totalmente de acuerdo, el equívoco también invita a ver qué parte nos concierne, pues siempre creí y sigo creyendo que estamos implicados en una responsabilidad, pues cada quién deberá tomar en sus manos, con su propio estilo, con su propia modalidad, algo de ese “tomar la posta” de ese espíritu joven. Porque además uno es miembro de la Escuela y esta nos da un voto de confianza. Cuando uno es nombrado miembro de la Escuela y de la AMP tiene también una responsabilidad respecto de esto que estamos conversando.
Es lo que a mí me transmitió la Escuela, durante todo este tiempo. Seguramente, en el camino, hay dificultades e impasses porque por supuesto no hay que idealizar, pero lo que trasciende es algo del orden de la transferencia y creo que, si uno logra hacer un esfuerzo y hay orientación, pervive lo que nos interesa.
Cuando no ocurre eso, priman otras cuestiones, y sus complejidades son más de otro orden. Considero que hay que apostar por lo vivo del asunto, que para mí tiene que ver con la enunciación, no con las intenciones sino con las consecuencias.
Es parte de la línea que va hacia el futuro.
Jessica Jara: Quizás la segunda pregunta podría tener que ver con algo de esas consecuencias, porque va a retomar esa participación suya en la Bitácora Lacaniana. Resulta interesante cómo en esa otra publicación de Escuela se tomaron decisiones editoriales muy importantes en su momento, como fue el caso de poner a circular en tiempos de “gravedad” -por decirlo así-, de gravedad política, un número extraordinario de la Bitácora Lacaniana; el que recogió una Jornada a su vez, extraordinaria en Caracas que tuvo por nombre: “El psicoanálisis y la libertad de palabra”, título que aún orienta en esa perspectiva. Eso fue en el 2017 y ha pasado todo este tiempo en que la cosa sigue. Ese espacio fue fundamental, oportuno, esas Jornadas tuvieron el auspicio de Jacques-Alain Miller y Zadig LML.
Con ese antecedente, -por nombrar uno extraordinario-, en esa perspectiva, en una orientación política decidida, la cuestión que me surge hoy para plantearla acá, para conversarla con Marcela es: ¿cuál es su lectura sobre el alcance, los asuntos, los límites de una publicación de Escuela dedicada a la acción lacaniana?
Marcela Almanza: Creo que los límites, los alcances de una publicación… de nuevo, vuelvo un poco a las consecuencias. Son publicaciones diferentes Bitácora Lacaniana y Factor a. Una es una revista impresa, con una línea editorial determinada y a partir de la próxima ya saldrá con un aggiornamento.
Y por otro lado tenemos a Factor a.
Una publicación, está hecha para que se lea, y para que esto suceda es necesario transmitir un contenido que resulte agalmático, que despierte el deseo de leerla -en este caso una publicación virtual- para que lo que se ha escrito allí no se transforme en letra muerta; podemos estar muy contentos con una publicación, pero si no se lee o no despertamos ese interés…
Y por el lado de las consecuencias, considero que hay que estar atentos al hecho de cómo retornan al corazón de la Escuela los efectos de lectura de una publicación, incluso más allá de la propia lectura que haga cada uno, ver de qué manera se reintroduce -en la trama cotidiana de la vida de Escuela- algo de la enunciación de los textos que circulan.
Leer analítica y políticamente los efectos de ese retorno… en nuestra formación, en nuestras conversaciones, en políticas, en lo que hace particularmente a nuestra Escuela, a la NEL, que bueno, ustedes lo decían desde el inicio: es una Escuela conformada por nueve países con miembros, asociados, amigos y también jóvenes interesados en acercarse, que se están formando y jóvenes que actualmente ya son miembros bajo condiciones.
Verificamos que nuestras publicaciones se leen, y si se leen, qué extraemos de esa lectura para ponerlo al trabajo bajo coordenadas precisas.
En su momento citabas los “fórums” que se dieron, bueno, fueron propuestas acordes al momento, a las circunstancias, se podrán armar otros, otras modalidades -eso me parece genial- lo que llamamos habitualmente “encontrar una solución a la medida” y de nuevo, leer qué se deduce de eso, las consecuencias.
Eso es muy interesante, utilizo nuevamente esta expresión: “dejarnos enseñar por la experiencia”. Justamente es lo que yo decía en uno de los textos que en algún momento escribí para Factor a donde planteaba que se trataba de “hacer resonar otra cosa que el sentido”.
Y lo sigo pensando, a la luz de nuestra vida de Escuela. Abordamos determinados temas que son candentes, complejos y que atraviesan la realidad de nuestros países. ¿Cómo los incluimos en una conversación, que nos permita extraer a partir de allí algo nuevo? Hay mucho para trabajar, Factor a tiene numerosos textos y referencias, se lee, y sería muy importante que también interese a otros discursos, a otras prácticas.
Marcela Almanza: Mi entusiasmo me lleva a decir que sí, es lo que queremos, que las publicaciones se lean, se discutan, se conversen, se difunda lo que acontece, cómo piensan nuestros miembros, asociados, amigos de la Escuela. Y si vemos los índices, tanto de Bitácora Lacaniana como de todas las Factor a tenemos un paisaje de textos diversos pero que tienen un hilo y una orientación que puede despertar a otros discursos para producir algo nuevo desde allí, creo que es parte de la acción.
Había encontrado una referencia que me encantó de J. – A. Miller, supongo que sí lo habrán leído, que me pareció genial para retomar el concepto de “acción”, nuevamente. Se encuentra en el libro “¿Reinventar la Escuela? Preguntas porteñas”,¹ que se edita como consecuencia de dos intervenciones que hace Jacques Alain Miller: una es del 10 de junio de 2023 en el marco de la presentación de “El nacimiento del Campo Freudiano”² y la otra intervención es del 25 de junio de 2023, donde él sostiene una conversación con nueve jóvenes sobre su libro “Cómo terminan los análisis. Paradojas del pase”,³ entonces son jóvenes que le preguntan sobre diferentes aspectos de lo que implican algunos conceptos claves impartidos por él mismo.
En las páginas 27 y 28 él resalta lo que es la paciencia “como una actitud que se impone frente a lo real” y allí dice que “la formación del analista, podríamos decir, es un aprendizaje de la paciencia”, me parece una indicación muy interesante, y pasa a hablar de la acción:
Edna Gómez: En ese sentido Marcela, ¿podríamos pensar que las diversas publicaciones de la Escuela tienen algo de este sesgo de acción lacaniana cuando pueden producir efectos en ámbitos más amplios que la propia Escuela?
“lo mismo ocurre en la acción, cuando hay otros -y siempre hay otros involucrados en la acción- la alteridad de los otros actúa como resistencia a tu intención. Por ejemplo, la Nueva Política de la Juventud, escuché de un amigo de la EOL que se lamentaba porque no había inmediatamente muchos pedidos de jóvenes y él buscaba cómo estimularlos, mi opinión era que no hay que forzar, hay que esperar y dar a conocer la posibilidad que ofrece esa nueva política pero sin desencadenar no sé qué epidemia de pedidos, que sería lo peor”.
Insiste Miller, “paciencia” y -entre otras tantas cosas- continúa: “un obstáculo es bueno en tanto que permite apoyarse, es también un medio para actuar. Tener paciencia, es tener respeto a lo real, calcular con el tiempo, hacer de la resistencia misma el resorte de la acción”.
Me parece una orientación fundamental para repensar los temas que atraviesan las dos preguntas que ustedes hoy traen; es genial el efecto de lectura, y bueno, yo personalmente había estado conectada en las dos transmisiones…
Jessica Jara: Igualmente.
Marcela Almanza: …pero, otra cosa es volver a leer, a escuchar y a leer ya en la letra transcrita y la edición de un texto publicado, estos esclarecimientos. Volver a qué entendemos por “acción”, me pareció muy esclarecedor; así que bueno, estaremos seguramente atravesados por estas coordenadas. Ojalá así sea: un efecto de enseñanza.
Edna Gómez: Que un otro en esa alteridad nos lea, pero que también nosotros nos leamos. Justamente, para poder poner esos textos publicados en esa dimensión todavía más amplia de una voz que hace circular lo dicho entre nosotros.
Marcela Almanza: Sí, sí. Totalmente.
Jessica Jara: Fue fantástico Miller en esa intervención, porque habló de la “epidemia de pedidos”. Entonces, él había lanzado una idea y luego, -como es usual en Miller- ocurre que le “toca mover otra vez el timón”, o como diría Lacan: “atrás caballo, atrás”, y dice: “No, no se trata de eso… paciencia”, y me parece que esa introducción de la paciencia que traes Marcela, es fundamental y es en ese punto en que él coloca: “el respeto por lo real”. No se puede ir directamente de frente contra eso, y la función del obstáculo también me parece importante. Habrá que ver cómo recuperamos esto que traes, que, realmente, no se me hubiera ocurrido para pensar la cuestión de la acción lacaniana.
La pregunta que traía era, ¿cómo pensar una publicación dedicada a la acción lacaniana?, cuando la acción lacaniana que puede ser tantas cosas, como notamos cuando empezamos a investigar: puede ser presentar una revista o un libro, puede ser escribir algo, intervenir en un sitio, puede ser una intervención de hospital, es decir, es algo tan amplio, por lo que nos importaba ubicar ciertos puntos de orientación.
Además, está “Zadig” por otro costado; por eso me resultó interesante cuando Bitácora Lacaniana recupera la Jornada de “Zadig” y sacó ese número extraordinario que es como otra cosa, por eso dije, esta decisión política es importante, porque allí donde la política editorial de Bitácora Lacaniana iba en otra dirección -se puede decir que ahora mucho más porque se plantea como una publicación de formación, pero en ese momento era de la vida de la Escuela-, recogió la urgencia política. En todo caso, me pareció que fue una decisión importante.
Marcela Almanza: Sí, implicó alojar la contingencia y –vamos a decirlo así- ponerla en valor, con todo lo que implicó en ese momento y trasladar algo de todo eso a un objeto editorial que permitiera a algunos otros más, leer… porque cuando uno lee, se producen resonancias en el lector, como analizante y también como practicante, pues siempre hay algo de eso que nos toma a la hora de opinar, de decir y de hacer.
Porque no hay una fórmula, hay, como decías tú recién Jessica, el mismo Miller en estas preguntas que le hacen los jóvenes: “usted dijo tal cosa en tal año”, él responde: “sí, yo dije esto, pero después dije esto otro…”. ¡Eso es genial! Es ser dúctil, leer los acontecimientos, poner a prueba… y es una apuesta, porque hay una lectura muy fina de la experiencia, pero no es de hierro, también puede variar, aunque siempre hay una orientación y hay un argumento, y eso es fundamental: no es porque sí, sino que hay un argumento y una elaboración en torno la experiencia; por eso, antes era de una forma y ahora será de otra y veremos si funciona.
Jessica Jara: Claro, quizás el punto clave es la inmersión en la Escuela, ya recuperando ese momento ¿no? Porque esa fue su fórmula: la inmersión en la Escuela y lo que comentas de los inicios de allá atrás es eso, la inmersión de la Escuela en el cartel, en la presentación del producto a “cielo abierto” en nuestras primeras jornadas, me parece que es interesante.
Me acuerdo cuando salió A ritmo propio, en el boletín cero salió un trabajito mío también, fue algo lindo y es decir, que la Escuela aloja ese primer producto, seguro fue uno de los primeros carteles en los que estuve y ya era contactarse con colegas de otras secciones, -que en ese momento las llamábamos “sedes”-, era otro momento, y ese espacio justamente de alojar, que lo traes como “alojar la contingencia”, -que en ese momento era la contingencia política pero bueno, siempre tiene algo de eso-, alojar estos productos también jóvenes y justamente el título de la revista va en esa dirección: “Escrituras de lo joven”, tratando de alojar algo más allá de lo etario pero sí de lo nuevo, pero me parece que el “alojar” le da un enganche al asunto.
Marcela Almanza: Claro que sí. Agregaría alojar y consentir por parte de la Escuela a lo nuevo y, por parte de “lo joven”: consentir a eso, porque la Escuela puede disponer los dispositivos, los elementos necesarios y no basta solamente con eso. Creo que es muy importante que cada uno ponga su parte. Por ejemplo: mencionábamos el cartel, que se ofrece a quien quiera cartelizar, pasar por esa experiencia. Y es genial cuando escuchamos que surge ese deseo de transitar la experiencia e incluso de llevarla hasta el final, consintiendo a elaborar un producto, a presentarlo en público. Bueno, todo eso igual sabemos que no acontece sin la dimensión subjetiva en juego, ahí cada uno carga con su fantasma, con sus inhibiciones, pero también con el deseo.
Entonces, es muy importante que la Escuela abra sus puertas, esté dispuesta a alojar y que, del otro lado, haya una disposición a ocupar ese lugar, a alojarse, a tomar la palabra, a dejarse tomar por la experiencia y transitarla, porque nadie nos puede decir cómo va a ser la inmersión en la Escuela. Cada uno lo hará a su ritmo, a su manera, no sin su síntoma… porque ¿cómo podría hacerse? se hace como puede, pero lo interesante es que consienta a hacerlo, si le resulta atractiva la propuesta. Y sobre todo que no haya un impedimento de antemano para cartelizar o para tomar la palabra. Considero fundamental que haya esa apertura a alojar y consentir, en todos los elementos en juego.
Jessica Jara: Creo que estamos.
Edna Gómez: Estamos en ese tiempo de dejarnos conmover por la propuesta y dejarnos inquietar también.
Marcela Almanza: Es una buena inquietud.
Edna Gómez: Bueno, querida Marcela. Ha sido un gusto tener esta conversación contigo.
**Analista Miembro de la Escuela, Analista de la Escuela (2021-2024), Miembro de la Nueva Escuela Lacaliana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, con práctica en la Ciudad de México.
¹Miller, J.-A, ¿Reinventar la Escuela? Preguntas porteñas. Grama, Buenos Aires, 2024.
²Miller, J.-A., El nacimiento del Campo Freudiano. Paidós, Buenos Aires. 2023.
³Miller, J.-A., Cómo terminan los análisis. Paradojas del pase. Grama, Buenos Aires, 2022.
Grabación Zoom: José Miguel Ríos.
Transcripción: Xóchitl Enríquez y Andrea Robles. Revisión: Edna Gómez y Jessica Jara.
Lo joven en la vida de Escuela como apuesta de amor
Mariela Rodríguez Méndez**
“Es en la juntura de lo real que se encuentra la incidencia política donde el psicoanalista tendría lugar si fuera de ello capaz. Ahí residiría el acto que pone en juego con cuál saber hacer la ley. Revolución que sobreviene cuando un Saber se redujo a ser síntoma, visto desde la mirada misma que él ha producido. Su recurso entonces es la verdad por la cual se lucha”.¹
Lacan
El discurso analítico requiere psicoanalistas capaces de encarnar su función, en esas junturas de lo real que nombra Lacan, destacando la orientación política del sinthome como eje central. Dada la debilidad de nuestro discurso, estamos obligados a ser intransigentes en cuanto a los principios éticos que orientan al fin del análisis, incluso mucho antes de que este se inicie (en la ciudad, instituciones, entrevistas preliminares…). En ocasiones, no se trata solo de no ceder en su deseo, sino de transformar el deseo en voluntad, que se apoya en el saber hacer extraído del análisis personal. Esto implica preguntarse por el criterio analítico de cada acción, a partir de sus consecuencias.²
En Cuba, con el cambio del proceso social en 1959, parecía que el psicoanálisis expiraría. Las universidades estatales, responsables de toda formación, hablaban del psicoanálisis como historia. Su práctica privada fue prohibida y destituida de instituciones.³ Desde entonces, se exige aplicabilidad en instituciones de salud pública; tener un amplio campo para la población de variados niveles socioculturales; alcanzar amplias coberturas y permitir la formación de terapeutas sin procedimientos largos y engorrosos.⁴
Ahí, desde la última década del siglo pasado, jóvenes en la Habana, con el apoyo decidido de Judith Miller, comienzan a formarse como psicoanalistas, cuya inscripción legal logran después, a través de una sección de Psicoanálisis Lacaniano en la Sociedad Cubana de Psicología.⁵
En este contexto, ha sido permanente para miembros que habitamos la Escuela en la Habana, la pregunta en torno a los modos de hacer existir la causa freudiana. La primera respuesta es “poner el cuerpo” en las instituciones de salud, universidades, medios de difusión, etc. Aprovechar cada oportunidad de transmisión en acto. Conlleva “autorizarse” no solo a la práctica, sino también a una posición analizante de cada experiencia y exponer el saber que puede ir extrayéndose. Al mismo tiempo, implica un trabajo de Escuela que cause a dilucidar qué es un analista, cómo opera el psicoanálisis para obtener sus efectos y bordear lo real de la experiencia. El psicoanálisis requiere anudar permanentemente, intensión y extensión.
El esfuerzo de formalización del saber contra lo inefable es parte de esa ética del psicoanálisis lacaniano, en la Escuela que trabaja también, por anudar lo clínico, epistémico y político. Desde los efectos de formación de cada uno, se establece una transmisión que apuesta por demostrar lo distintivo del psicoanálisis lacaniano, en las clases de la universidad, las conversaciones con colegas, los cursos introductorios. Gracias a ello, han llegado jóvenes a la Escuela. Así se ha sostenido la causa analítica en La Habana. Hoy muchos se forman en la AMP, aunque no todos permanecen en la isla.
Hemos aprendido que la presencia que trabaja y conversa genera transferencias e invita a la Escuela. Aun así habitamos esa juntura real, donde sostener la formación permanente, requiere hacer de la locura sinthomal de cada uno, una apuesta de amor. A veces, se logra. Continuamos…
**Analista Practicante en La Habana, Cuba. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NELcf) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
¹Lacan, J., Psicoanálisis. Radiofonía & Televisión, Anagrama, Barcelona, 1993,
p. 67.
²“Es la experiencia que podríamos ensayar con la Escuela Una: tratar de sostener lo que tenemos que hacer sin concesiones, es decir, tener la verdadera fuerza moral de reconocer nuestra debilidad; y tenemos entonces ese rasgo de intratable (…) Es allí que debemos ser un poco locos y decirnos: ¿cómo hacer para ser cada vez más analíticos? Miller, J.-A., “La doctrina secreta de Lacan sobre la Escuela.” Bitácora Lacaniana, Revista de Psicoanálisis de la Nueva Escuela Lacaniana NEL,
nº 7,octubre 2018, p.17.
³González, Y., Historia del psicoanálisis en Cuba. Trabajo de diploma para optar por el título de licenciado en psicología. Inédita. Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, 2013.
⁴García, R., “Psicología y psicoterapia en Cuba hacia la actualidad: figuras y aspectos teóricos relevantes”, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5895410.pdf
⁵Laje, C. et al, Psicoanálisis en Cuba. Invención ante lo real, Científico -Técnica, La Habana, 2018, p. 4-5.
Jóvenes, hoy
Adolfo Ruiz**
Es posible reafirmar que los jóvenes son de su tiempo. Si bien es difícil sostener, y en especial en el actual momento de la civilización, que existiría UNA subjetividad de la época, lo que sí es posible considerar es que, con apoyo en la noción de “hegemonía” -como vector que organiza la pluralidad que deriva del hecho de que “el campo del Otro no hace UNO, sino que es plural”¹-, que son los jóvenes quienes encarnan y contribuyen a movilizar la subjetividad de la época.
Ocuparse de los jóvenes supone, por lo tanto, aproximarse a algo de la espiral a la que la época nos arrastra a todos, y que, en lo que concierne a nuestro campo y a nuestro acto, el psicoanalista debe conocer en tanto “su función de intérprete en la discordia de los lenguajes”.²
Encontramos con respecto a la categoría Joven/Jóvenes algunas clasificaciones que intentan situar características que se pretenden generales y que tendrían la marca de la subjetividad propia de cierta época. Pero, aunque es sobre los jóvenes que “los efectos del orden simbólico en mutación se hacen sentir con mayor intensidad”,³ esos efectos suponen un consentimiento por parte de cada sujeto. Dichos efectos y su intensidad son, entonces, del orden de lo singular.
Lacan indica en su Seminario 21 que los no incautos yerran. A partir de esta indicación podemos pensar que esta época, que “es muy incierta en cuanto a lo real, […] que habitualmente niega de buen grado lo real”,⁴ y en la que “la incidencia del mundo virtual […] se traduce en una singular extensión del universo de los posibles”,⁵ sitúa, de manera especial para los jóvenes, un desafío importante en la estructuración de su posición como sujetos. El dilema hoy pareciera situarse como: Ser no-incautos o ser incautos. He ahí la cuestión.
En este contexto encontramos jóvenes que, movidos por una causa por la que se sienten concernidos y comprometidos -causas que en ocasiones son de dimensión plantearía, en otros casos de dimensión nacional o local, pero no por ello menos importantes y significativas- toman la palabra y dan cuenta, en acto, de que se hacen incautos de un real que está de alguna forma anudado y que, vía el amor, pone en juego la relación de lo real con el saber. Solo algunas referencias y nombres: la “Revolución pingüina” (Chile, 2006); Greta Thunberg, de Suecia; Malala Yousafzai, de Pakistán.
Pero también encontramos a jóvenes que se desarticulan del Otro, esos a los que Lacadée llama “adolescentes de lo real”,⁶ que al no poder poner en juego los semblantes, actúan y se involucran en respuestas que van por la vía del acto, de lo real tratado por lo real, incautos de lo posible y bajo la determinación del “orden de hierro” establecido por la función de “ser nombrados para” que sustituye lo que tiene que ver con el Nombre- del-padre, que retorna en lo real.⁷ Es lo que nos muestran, por ejemplo, los ataques armados protagonizados por estudiantes jóvenes en colegios de los Estados Unidos y más ocasionalmente en otros lugares; recientemente, la participación de jóvenes en la toma perpetrada por un grupo delincuencial a una estación de TV en Guayaquil, Ecuador; en Colombia, el surgimiento de la figura del joven sicario, a principios de los años 90.
Categorizar a los jóvenes como desorientados y sin deseo es, sin duda, una generalización que distorsiona la perspectiva sobre ellos, más allá de que estas características -y otras- hagan síntoma en algunos de los que recibimos en nuestras consultas.
Ram Mandil da una pista interesante cuando propone que “ser joven es estar en contacto con una insatisfacción permanente pero advertida […] una defensa ante este real como un estado de satisfacción que lleva al detenimiento”. Esto, concluye, permite pensar a la juventud en la vertiente del movimiento.⁸
Al inicio de una conferencia que dictó en Milán en mayo de 1972, Lacan expresó: “Estoy muy contento de ver aquí mucha gente joven, porque es en ellos que yo deposito mi esperanza”.⁹ Es esa esperanza la que hoy anima la Nueva Política de Juventud de la AMP y su apuesta por los jóvenes. Como señaló Judith Miller refiriéndose a la finalidad de las Escuelas de la AMP: “Esta finalidad es la de mantener vivo el psicoanálisis verdadero. Eso implica que las Escuelas necesitan a los jóvenes”.¹⁰
**Analista Miembro de la Escuela. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP), con Práctica en Medellín, Colombia.
¹Assef, J., «La subjetividad hipermoderna», nelbogota.blogspot.com, https://nelbogota.blogspot.com/2013/06/…
²Lacan, J., “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”. Escritos 1. Siglo veintiuno editores Argentina, Buenos Aires, 2003, p. 309.
³Miller, J.-A., “En dirección a la adolescencia”. De la infancia a la adolescencia. Paidós, Buenos Aires, 2020, p. 44
⁴Idem, p. 38
⁵Idem, p. 42.
⁶Lacadée, Ph., Del insulto a la violencia ciega. Lacan Cotidiano N° 482.
⁷Cfr. Lacan, J., Seminario XXI, Los no incautos yerran. Clase del 19 /03 / 1974. Inédito.
⁸Mandil, R., “Smartphone”. Entrevista publicada en Registros Tomo Rojo Azul Jóvenes, Colección Diálogos, Año 13, Buenos Aires, p. 32.
⁹Lacan, J., Del discurso psicoanalítico. Disponible en: https://www.elsigma.com/historia-viva/traduccion…
¹⁰Miller, J., Palabras de augurio por la inauguración de la Biblioteca de la EOL-Córdoba. Disponible en: https://cieccordoba.com.ar/de-un-acontecimiento…
Estrategia
Inmersión cultural del analista ciudadano
Redoble de gong en el concierto civilizatorio (Gladys Martínez)
¿Adónde apunta todo este bullicio con las IA? (Carlos Márquez)
La vía agria del viagra (Felipe Maino)
Redoble de gong en el concierto civilizatorio
Gladys Martínez**
Ya en su texto El analista ciudadano¹, E. Laurent había alertado del peligro para la pervivencia del psicoanálisis del analista “marginal”, “vacío ambulante”, “encerrado en su reserva”, que no participa, con sus armas analíticas, en los debates contemporáneos. Habría que despejar bien las variables de esta participación activa y efectiva en la esfera pública, para que no se desvirtúe en un activismo militante que ataca los semblantes de la cultura, los ideales, los significantes amo, denunciándolos o creyendo que podría susurrarle al amo lo que tiene que hacer. Laurent es enfático al poner en valor un intervenir activo “con un decir silencioso distinto del silencio”,² intervención que apunta a desmantelar lo duro del grupo y a conmover identificaciones que desatan las pasiones narcisistas que afectan los lazos. Invita a pasar de la posición del analista como “especialista en desidentificaciones”³ al analista ciudadano, que incide en la opinión pública haciendo valer su voluntad de causa a favor de la singularidad del sujeto y las vías para su ………….deseo.
Ello requiere de una posición comprometida con “ser de su tiempo”;⁴ posición que al mismo tiempo implica un saludable “anacronismo”,⁵ una toma de distancia de las coordenadas que comandan la época en la cual vive y de los significantes amos que la rigen. Tomar distancia no es desentenderse ni encerrarse en el propio mundo o en el grupo analítico sino implicarse, en acto, en el concierto civilizatorio para hacer resonar el filo cortante de la verdad freudiana, esa que cavó un surco en la cultura desgarrando la idea de completud del yo y haciendo valer la verdad de la palabra singular del sujeto que emerge en su ruptura, en su falla, en ………………su equivocación.
La spaltung freudiana, hiancia que palpita en la condición humana, es a la vez resquicio e intervalo para el devenir de nuevas escrituras. En esa vía, el inconsciente wanting to be no es el inconsciente que se deslizó en la cultura como saber ya escrito a la espera de ser descifrado vía el sentido. Esa noción de inconsciente se infiltró en la cultura degradándose en un uso psicologizante. Jacques Lacan, retomando a Freud, lleva este concepto más lejos. Del inconsciente ya escrito vira hacia el inconsciente que “no está escrito”⁶ pero que se puede leer si hay alguien formado para ello y con un duro deseo de “transferir” ese nuevo saber leer. Si hay una característica de lo joven en el mundo, esa tiene que ver con la fuerza y las ganas de ser. Lo que empuja a advenir, a ……………realizarse, como el inconsciente.
Los jóvenes del mundo de hoy, decía J.-A. Miller en una reciente entrevista, “viven un mundo más duro. Temen el futuro. Rechazan más el patriarcado que el capitalismo”.⁷ Leo esta declaración como un cimbronazo de gong a los psicoanalistas, por un lado, para que despertemos del letargo de haber permitido que nuestras Escuelas envejezcan por no contar con un relevo generacional, y por otro, o en esa misma vía, como un cuestionamiento a qué hemos hecho con el amor de transferencia y con el gusto que destila la transferencia de trabajo. ¿Hemos causado y anudado a otros en el nuevo lazo que el discurso analítico hace emerger? ¿Hemos irradiado su potencia, su originalidad, su subversión? ¿Hemos sido lo suficientemente atópicos y anacrónicos en relación al …………discurso capitalista y sus sujeciones?
J.-A. Miller nos recuerda que, si bien el real de la naturaleza es mudo y la ciencia se encarga de logificarlo, el real de la cultura sí habla. ¿Estaremos asumiendo el compromiso y la responsabilidad que nos hace “sujetos supuestos interesarnos”⁸ en lo que la cultura dice hoy a través de los jóvenes?
“La condición humana se caracteriza por el hecho de ‘no saber hacer con’ lo que más nos importa. Y cuanto más aprendemos a hacer con la naturaleza, menos sabremos arreglárnoslas con la cultura […],⁹ dice J-A. Miller. Entre más sabios, inteligentes y eficaces “más evidente deviene nuestra debilidad mental”.¹⁰ Debilidad que la experiencia analítica conmina a elucubración de saber propio, cerniendo la causa de su horror de saber “separado del de todos”, cuestión que nuestro acto tenga efecto de transferencia.
**Psicoanalista en Cali, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
¹Laurent, E., “El analista ciudadano”, Psicoanálisis y salud mental, Tres haches, Buenos Aires, 2000.
²Ibíd, p. 115.
³Ibíd.
⁴Miller, J.-A., “Punto de capitón”, Polémica política, Editorial Gredos, Buenos Aires, 2021, p. 35.
⁵Agamben, G., ¿Qué es lo contemporáneo?, https://www.revistaotraparte.com/op/cuaderno/que-es-lo-contemporaneo/
⁶Miller, J.-A., “Lacan que sabe”, Los psicoanalistas y el deseo de enseñar, Grama, Buenos Aires, 2023, p. 17.
⁷Miller, J.-A., Entrevista en El Caldero de la Escuela, EOL, mayo 19 de 2023, p. 3.
⁸Briole, G., “El psicoanalista en una institución, ¿qué aporta?”, Cuaderno del INES #16 ¿Qué transferencia en la psicosis?, Akacha editores, Lima, 2022, p. 42.
⁹Miller, J.-A., “Lacan que sabe”, Los psicoanalistas y el deseo de enseñar, óp. cit., p. 17.
¹⁰Ibíd.
¹¹Lacan, J., “Nota italiana”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 329.
¿Adónde apunta todo el bullicio con la IA?
Carlos Márquez**
Fascina lo que no está sometido a la castración. Por no haber relación sexual, cualquier cosa que merezca la pena considerar tendrá dos respuestas excluyentes, en una dialéctica lacaniana que no conoce de Aufhebung, ni de complementariedad taoísta, “Porque va a traer la Disensión, únicamente animal y condenada al olvido de las brumas naturales, al poder sin medida de las familias y acosador a los dioses, de la guerra ideológica.”¹
Lo que no está sometido a la castración está del lado de la pulsión, como perversión, que en su poliamorfidad busca satisfacerse hasta el anonadamiento con lo que solo existe en la dimensión de la palabra: el falo materno. Al otro lado de este unicornio, se encuentra el goce del místico, que anega la castración, la ensancha y la atraviesa hasta que, en la improbabilidad de un instante, choca con el cuerpo. Ese goce del místico al que Freud dedica su última línea.²
Estos dos goces reparten a los hablantes por mitades iterándose la elección forzada primordial en una lógica binaria y cuántica de manera que el hablante termina por poner en Otro cuerpo el Otro goce, o poner al cuerpo propio como Otro cuerpo.
¿Por qué el mainstream, el poderosísimo flujo, se representa casi siempre a la IA como una mujer? No es el autómata de Hefesto, ni la calculadora de Leibniz. Es el producto de un siglo de empecinamiento en entender la estofa de la que estamos hechos, el lenguaje, y de nuestro éxito en eso. Por qué no imaginarla como madre que no se mothera³, sino que termina por smotherarnos con sus cuidados; o co-madre que causa al salvador al intentar abortarlo antes de que la madre lo conciba; o des-madre que resulta de la abolición de toda excepción, hasta que no exista ni un resquicio por donde emerja la consecuencia de que la castración no es más que un hecho contingente.
Un psicoanalista no tan dormido puede intuir con una sonrisa que no se trata más que de otra defensa, pues la locura femenina por el universal, disfrazado de negación del existencial, es la defensa contra el goce místico. Convengamos en que el sueño de la madre fálica es la excepción como defensa contra la locura del universal, lo que le sirve de límite a la máquina devoradora de hombres que llamamos “castración”, y que se consolida en el malhadado complejo de Edipo, y que los sueños, sueños son.
Pero la locura femenina es la defensa contra la negación del universal que pone a la castración en su lugar, es decir, en el campo de la posibilidad.⁴ El límite del límite aparece invertido y se establece una Junta Defensora de los Derechos de su Majestad la Castración con tres ramas: una burocracia enloquecida; una masa enardecida; y tecnócratas medrando de la ley de los grandes números.
El mar de los castrados sueña con la madre fálica, en oposición la locura femenina actualiza al padre de la horda: “yo lo vi, era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa”.⁵ Pero claro que siempre habrá un imbécil bigotón dispuesto a hacer el papel del espanto. Por lo que si alguien quiere saber adónde apunta todo este bullicio con las IA, que ponga sus ojos en un bosque de la China donde Winnie the Pooh, convertido ahora en protagonista de una película de terror, encabeza la nueva revolución cultural, con su joven guardia roja, por la cual todo terminará por formar parte de un único y gran panal de abejas. Por fin, el verdadero socialismo.
Un amigo me preguntó si el psicoanálisis era una carrera. Atiné a responderle que era más bien un oficio. Me faltó la agudeza en el momento para responderle «sí… ………….contra el tiempo».
**Psicoanalista en Bogotá, Colombia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
¹Lacan, J., “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón desde Freud”, Escritos 1, Siglo XXI, México, 1985, p. 480.
²Freud, S., “Conclusiones, ideas, problemas”, Obras completas tomo XXIII, Amorrortu, Buenos Aires, 1997, p. 302.
³Juego de palabras del autor entre “moderar” “mother” (madre) y “smother” (sofocar) de ahí la serie de las IA como madre, comadre, desmadre.
⁴Lacan, J., “El atolondradicho”, Otros escritos, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 482.
⁵Letra de la canción llamada “El espanto”, de un grupo musical venezolano de merengue tradicional, “Carota, ñema y tajá”. La canción ironiza los cuentos de aparecidos y fantasmas del folklor venezolano.
El autor usa la referencia para hacer una ironía del fantasma del tirano que pone en acto la feminización del mundo actual, que estaría en el fundamento la ola autoritaria de izquierda y de derecha.
La vía agria del viagra
Felipe Maino**
Me he asomado al panorama de la web para hacerme una idea del vaivén, para la juventud, de las cosas del amor. Sin ánimo de estrictez con las cifras y las fuentes, me importaba pescar qué se lee, qué se dice, qué se constata en el campo del Otro social. Venía interesado en este asunto pues, en febrero de este año, Jacques-Alain Miller, en La Gran Conversación de la Escuela Una, ubicando cuestiones en torno al feminismo, se sorprendía: ¡los jóvenes hacen menos el amor!¹
Hay datos notables dando vueltas por ahí, como que el 43% de jóvenes entre 18 y 34 años en Japón son vírgenes. Al parecer, el lazo amoroso agobia. Algún comentarista, viendo el vaso medio lleno, como se dice, sostenía que aquello no es algo por lo que preocuparse: los jóvenes deciden mejor cómo invertir su dinero y tiempo y arriesgan menos un fracaso en su emprendimiento. ¡Formidable coincidencia con lo que Lacan indica!: “Lo que distingue al discurso del capitalismo es la Verwerfung (…) ¿El rechazo de qué? De la castración (…) deja de lado, amigos míos, lo que llamaremos simplemente las cosas del amor”.² Es la cuestión sexual pasada por el cálculo, por una aritmética de costos.
Un factor que insiste es la incidencia del feminismo. Hay que calcular riesgos. Puede ser costoso dar un paso en falso; el cálculo ahí hace contrato: que no haya malentendidos. Se trataría de hombres inhibidos frente a mujeres prevenidas. Con todo, cualquier esfuerzo de relación de pareja es un embrollo de cuerpo y lenguaje; así, otros énfasis pueden ubicar la problemática más allá de las relaciones heterosexuales.
Tener que estar a la altura, parece ser una consigna persistente; la “obligación” de quedar bien. En esa coyuntura, el Viagra -citrato de sildenafilo-, viene a reforzar esas consignas, bien agrias por sostener lo defensivo de la imagen y lo mortífero superyoico. Vías menos apremiantes parecen ser, de este modo, las de Tinder y sexteos que confirman una predilección por la sexualidad en el campo de los cuerpos a distancia, imaginariamente modelados. Un asunto decisivo aquí es el siguiente: desde los millennials en adelante, la incomodidad del encuentro presencial de los cuerpos desnudos es creciente.
Cuestiones a las que le siguen datos más o menos globales: un 25% de jóvenes entre 18 y 30 años señala no haber tenido sexo el último año; en ese mismo rango etario, el 25% que sí ha tenido sexo, señala usar Viagra sin prescripción. Sin prescripción significa que la necesidad de uso (y la eventual dependencia al Sildenafil) es estrictamente subjetiva. Sinteticemos: estar a la altura, sostener la performance, la obligatoriedad del rendimiento y así. Entonces: o inflarse o aislarse. Respecto de esto último, algunas escrituras -que alcanzan a ser cómicas por la faloforia en juego-, se leen en la web: procrasturbación: procrastinar el encuentro sosteniéndose en la masturbación; follamigo: sexo con los mismos, garantizado ahí el conocerse sin riesgos; finalmente pornonativos: generaciones que han tenido siempre acceso al porno desde internet; pornografía que muestra su relación tanto con la presión por cumplir desde ese canon, como con el acomodarse en una satisfacción solitaria, sin sobresaltos.
Tomo de este maremágnum dos significantes: virginidad y obligatoriedad. Lacan señala que no hay como la virginidad para que la función fálica domine sin excepción³: mantenerse vir, viril, vara en alto o alta vara para ciertos cumplimientos. Esto puede gobernar a hombres y mujeres -si bien Lacan, en sus fórmulas, subraya que es una posición del lado mujer-. Por otra parte -y la misma- la lógica modal deontológica de obligatoriedad significa: necesario que se cumpla. Lacan señala: “Dios ha muerto (…) ya nada está permitido”;⁴ propongo esta lectura: todo es obligatorio; la ley insensata superyoica obligando a gozar, compacidad sin permeabilidad.
Entonces, llegada la ocasión, no estaría mal dar con un decir que tenga alcance en aquellos que, por estar a la altura, no salen de una sexualidad fantasmática en el rendimiento o el aislamiento. Un decir que conmueva el significante “vigor” que inspira el nombre del Viagra; vigor que no es tal pues, ni el automatismo fantasmático ni el apremio superyoico inyectan vida en nuestras venas.
**Psicoanalista en Santiago de Chile. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
¹Miller, J.-A., La Gran Conversación de la Escuela Una, París, 18 de febrero de 2024, Inédito.
²Lacan, J., Hablo a las paredes, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 106.
³Lacan, J., El Seminario, Libro 19, … o peor, Paidós, Buenos Aires, 2012, p. 200.
⁴Lacan, J., El Seminario, Libro 17, El reverso del psicoanálisis, Paidós, Buenos Aires, 2006, p. 127.
Tácticas
- Lo que se interpone en el cálculo
- Psicoanálisis y ciudad. efectos de una posición a-social (Alejandra Hornos)
- Variabilidad (Ramón Ochoa)
- Sala de profesores: las advertencias de nuestros jóvenes (Miguel Reyes S.)
Psicoanálisis y ciudad. Efectos de una posición a-social.
Alejandra Hornos**
¿Qué poder decir del vínculo entre el psicoanálisis y la ciudad? En primer lugar, que para que ese lazo ex–sista, es necesario que alguien accione, que realice un movimiento para que éste sea posible: “el psicoanalista ciudadano”.² Un analista que pasa del encierro en su reserva, a uno que participa y es capaz de entender cuál fue su función y cuál le corresponde ahora. Uno que está advertido que lo que la época exige de él para la subsistencia del psicoanálisis es la acción lacaniana.
La apuesta es lograr la incidencia del psicoanálisis en las diferentes dimensiones sociales, especialmente en un tiempo en el que la brújula que orienta la civilización ha cambiado y el objeto a se ha levantado como nuevo astro en el cielo social, instalando un tiempo sin medida e innovación frenética. Un ascenso que inicia el discurso hipermoderno de la civilización en el que el discurso del analista ya no es el reverso del discurso del amo y si bien comparten estructura, no lo hacen en lo que cada uno de ellos comanda.³
Algo se aceleró en nuestro modo de estar en la civilización y de gozar en ella. No somos ajenos al torbellino digital y virtual que apresura “los tiempos que corren”.
Miller señala la “aceleración de la civilización” y la posición que conviene al analista en estos tiempos: “Hay que saber correr y hay que saber hacer una pausa” para no dejarse sugestionar. Hace una analogía precisa de la posición del analista en el ojo del tifón.⁴ Un lugar sereno, tranquilo cuando alrededor está el torbellino en el cual, el riesgo es quedar capturado y por ……efecto, eyectado.
Las ciudades van deprisa, pero el analista ciudadano sabe de la posición que le conviene y del impacto que puede tener en el amplio campo de la polis con relación a la sentencia lacaniana de “el inconsciente es la política”. Decirlo, es llevar el inconsciente al campo de la ciudad porque él mismo está estructurado a partir de los significantes del Otro encarnados en ella.⁵ Se trata de una apuesta por leer la ciudad, como la puesta en acto del texto del inconsciente.
Eric Laurent en su texto “Ciudades psicoanalíticas” homologa el sintagma “El inconsciente es la política” comentado por Miller en “Intuiciones milanesas” a una definición del estatuto del sujeto de la del inconsciente hecha por Lacan: “El inconsciente es Baltimore al amanecer”. Dos fórmulas que, haciendo parte de seminario de “La lógica del fantasma”, constituyen un nuevo esfuerzo para repensar el inconsciente y el objeto a. A partir de esta homologación puedo pensar el vínculo psicoanálisis-ciudad en la propuesta de la cualidad “psicoanalítica” para la ciudad, ¿qué la hace analítica? Pienso que lo que la hace como tal, no es otra cosa que la consecuencia necesaria de la posición que el analista sostiene en el acto analítico, una posición a-social. Una posición, efecto de un analista que acciona atento al factor a que siempre se desliza y al “amanecer” de la ciudad que habita.
¹Texto presentado a la conversación en el marco de la actividad de “Enlace Acción Lacaniana: Nuevos lazos” con relación a “El psicoanálisis en sus vínculos con la ciudad”. 12 de agosto del 2023.
**Psicoanalista en Santa Cruz, Bolivia. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
²Laurent, E., “Analista ciudadano”, Psicoanálisis y Salud Mental,Tres Haches, Buenos Aires, 2000, pp. 113-121.
³Miller J.-A., “Una fantasía”, https://2012.congresoamp.com/es/template.php?file=Textos/…
⁴Miller J.-A., “ Los tiempos que corren”, Todo el mundo es loco, Paidós, Buenos Aires, 2015, pp. 12-15.
⁵Urriolagoitia, G., “El analista y el discurso del amo”, https://revistafactora.org/revista-pdf/revista-ano-4-nro-6/
Variabilidad
Ramón Ochoa**
El lugar que tiene una táctica analítica dentro del discurso universitario necesariamente tiene que incluir una orientación que permita calibrarla, es así que como estrategia precisamos leer aquello que ha sido escrito, para poder ubicar en su armazón, espacios que sean susceptibles de edición. Dar cabida a la interpretación requiere del coraje de ir más allá de lo evidente, o mejor dicho, de las evidencias, pero ello no puede operar sin aclarar las coordenadas de la mano de la política que la sostiene.
Hablar de discurso sería revelar su lógica. Es a partir de la formalización de Jacques Lacan en el Seminario 17 que podemos hacer su lectura, pero lo que se interpone a ello es lo que lo envuelve, la historia de aquellos quienes la hacen existir, y es que el discurso no se manifiesta si no hay cuerpos que lo articulen.
Esta es una lectura principal, por lo que desconocerla pudiera acentuar aún más la imposibilidad de introducir el obstáculo en la que cree el acolito del discurso universitario, a saber, el obstáculo de la variabilidad.
Trataré de aclararlo siguiendo este camino: el mayor escollo con el que se puede encontrar un discurso es creerse absoluto, entonces, su propia fijación la hará existir a costa de su petrificación, se consume en sus elementos constituyentes. Si este es su fin, su final sería permitir cambios y es allí que, para un discurso, la variabilidad es obstáculo.
Hacer posible la existencia de la política lacaniana, bajo la forma “Nueva Política de Juventud”, implica incluir una lógica de variabilidad, que permita navegar entre discursos, salir de su fijación y provocar giros en la rueda del discurso.
El discurso universitario fijaría sus metas para obtener su producto, está en la mira de sus “diseños curriculares” como competencias, de la mano de su imperativo categórico “estudia”. Es así que habitarlo siguiendo al pie de la letra sus designios, deja poco espacio al sujeto y lo esencial de su deseo, a saber, la movilidad.
Abonar el campo freudiano es una invitación a re-ubicar cada vez “el filo del descubrimiento freudiano”¹ y es que lo inconsciente no puede estar presente sin un sujeto que dé cuenta del mismo, de la “ausencia de contradicciones, la movilidad de investiduras, de su carácter atemporal y sustitución de la realidad exterior por la psíquica”.²
Encontrar al sujeto que desaparece en la fijeza de un discurso, es la principal orientación de una táctica analítica, introduce la variabilidad en la ecuación, sería des-fijarlo de su petrificación brincando entre discursos para dar cabida a una interpretación posible, ella es en sí misma una interpretación.
Ahora bien, no es posible implementar tácticas en tanto elementos vivos de la acción lacaniana, sin haberse incluido en el discurso mismo, es lo que la transferencia nos enseña, y hacer uso de ella en las instituciones es del orden de lo necesario para ir más allá del obstáculo, para poder transitar del Amo a la Histeria, de la mano del Analista retornando al Universitario.
Hacer con lapsos de tiempo, evaluaciones que hacer, entregas por realizar, pero ¿dónde y cómo intervenir? Me parece que podemos seguir la vía universitaria para ello, sus campos “naturales” que existen como actividades la investigación, de extensión y por supuesto docencia, las mismas forman parte de las obligaciones del llamado cuerpo docente. Es en sus campus que las tácticas podrán desplegarse.
Temas de investigación que den cabida a la variabilidad, transitando la “metodología” de la mejor manera posible; propuestas de extensión que puedan ser espacios para introducir una ética que permita el intercambio con otros decires y le dé cabida a lo que existe más allá de los enunciados y finalmente, dentro de las aulas de clases el ambiente se presta a tener aún más libertad, siempre y cuando el diseño curricular no quede en el olvido.
Las tácticas pueden manejarse como una invitación a la re-construcción de diseños, que si bien no suele ser bien recibida por quienes defienden su pertenencia al discurso, en otros se traduce en un despertar que revitaliza su animus. Es que algunos desean dormir, pero otros siguen la pista para saber hacer con su despertar.
**Analista Practicante (AP) en Caracas, Venezuela. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP). Director de la Sección Caracas de la NEL (2022-2024).
¹Miller, J., “El Campo Freudiano”, Analitica, Revista semestral de la Escuela del Campo Freudiano de Caracas, # 6 y 7, Enero – Diciembre 1985, p. 53.
²Freud, S., Lo Inconsciente, Obras Completas, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1996, p. 184.
Sala de Profesores: Las advertencias de nuestros jovenes
Miguel Reyes S.**
Parece que desde la Academia de Platón hasta la escuela las crisis son inherentes a las reorganizaciones de lo simbólico. No por azar el enseñar, junto con el gobernar y analizar fueron consideradas por Freud como una de las profesiones imposibles. El cine no ha estado exento para llevar a la pantalla los dinamismos que supone el (des)encuentro entre alumnos y profesores. Dentro de ese arco de problemas se destaca el filme: «Sala de profesores», que plantea un provocador acertijo mediante el cruce entre la difícil circulación que toma el hallazgo de una verdad inesperada y las modificaciones subjetivas de quien la sostiene al interior del contexto escolar del cual forma parte. El filme se mueve con agilidad a través de los recorridos que tomará para una escuela secundaria las decisiones éticas de una joven profesora a la hora de descubrir al presunto responsable de una serie de pequeños robos, no dentro de las salas de clases sino ocurridas en la sala de profesores. Sus movimientos, permiten develar diferentes capas de la verdad y su recorrido. La burocracia escolar y las subjetividades implicadas actúan en la película como laberintos que opacan lo más importante: las responsabilidades frente a una acción cuestionable y sus consecuencias. La cámara sigue la mutación entre el lugar de una docente enfocada en la transmisión de un saber y el de la investigadora que busca una verdad.
¿Qué nos dice este filme sobre los nuevos jóvenes? Pues no solo la profesora experimenta cambios, sino que también los alumnos desplazan su posición, y pese a que el hallazgo en parte los exculpa de responsabilidad, de igual forma la atribución de la autoridad de la docente se modifica, y de ser inicialmente respetada por los alumnos cae su lugar de autoridad y por lo tanto también pierde su credibilidad. Frente a la confusión de sus profesores y en un clima de incertidumbre generalizada los alumnos toman la iniciativa para convertirse ellos mismos en agentes que investigan (haciendo parodia a la prensa sensacionalista) y rápidamente la comunidad escolar muestra simpatía hacia la presunta víctima y sospechan ahora de la profesora. ¿Cómo salir de esa paradoja? Será el hombre enmascarado de Lacan?, o ¿la invención de nuevas ficciones o semblan- tes? o ¿la ley de hierro? La última escena del filme si bien no resuelve esta encrucijada, la escenifica con una ambigua ironía y de una manera enigmática no evade que el problema está ahí frente a nuestros ojos como una advertencia.
**Asociado a la Sección Santiago de Chile de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).
Corresponsalías
El uno en lo diverso (Gustavo Zapata)
Subvertir la evaluación de la eficacia en la eficacia de la evaluación (Gabriela Villarroel, Corresponsal por Bolivia)
Actores secundarios (Paula Iturra, Corresponsal por Chile)
Lecturas posibles de la violencia política de sendero luminoso en el Perú (Carlos Chávez Bedregal, Corresponsal por Colombia)
Lo que se escribe en el arte (Babriel George, corresponsal por Cuba)
Analistas con deseo de entrar a la batalla de acoger el sufrimiento del autista (Ivonne Espinoza, Corresponsal por Ecuador)
El fuego en la palabra (Stephanie Rudeke, Corresponsal por Guatemalaz)
Una mirada desde el observatorio (Areli Leeworio, Corresponsal por México)
La balada del goce que recorta los videojuegos de mundo abierto o una profesora mata al niño que juega que mata (Javier Baca, Corresponsal por Perú)
Por más que corten flores, no podrán detener la primavera (Diego Rodríguez, Corresponsal por Venezuela)
El Uno en lo diverso
Gustavo Zapata**, Coordinador de Corresponsalías
Christiane Alberti, en su carta de Mōndo Dispatch¹ del 10 de septiembre pasado destaca el desafío que representa para nuestra Escuela hacer presente el Uno de la orientación lacaniana allí donde no hay un centro geográfico en el que convergería la transferencia de los no-miembros, y en especial de los más jóvenes que se acercan a la Escuela. Enfatiza la potencia de la Escuela en el trabajo de hacer inconsistentes los localismos en favor de una comunidad de trabajo que se reúne al calor de los “fines últimos de nuestra acción”, orientada por lo real: una Escuela que en lugar de inclusiva, es una integral en …el sentido matemático.
La revista hace uso de las Corresponsalías como respuesta a este desafío. Se trata de una forma posible para que los “dispersos descabalados”² hagamos consistir juntos una Escuela, con la transmisión de un ejercicio de lectura/escritura de la actualidad que nos es cercana, haciendo presente el Uno de la orientación en lo diverso de las lecturas de lo múltiple de los países en los que hacemos vida los miembros, asociados y amigos de la NELcf. No sin la frescura que aporta la mirada joven, y con un guiño explícito a ese dispositivo de lectura y acción inventado por la Escuela, nombrado Comunidad-país, cuyo fin es la extensión de la intensión, es decir, impulsar la formación de nuevos psicoanalistas allí donde aún la Escuela es solo un …eco lejano.
Las contribuciones que podrán recorrer en esta sección hacen un énfasis fuerte en el papel que el psicoanalista puede jugar en los temas que los corresponsales ponen sobre la mesa de trabajo, orientando su quehacer con los principios lacanianos de devolver la palabra a aquellos a los que se les ha negado o arrebatado, y de que “siempre vale la pena sudar por lo singular”.³
Como hablamos de una apuesta, sus alcances y dificultades se medirán por sus efectos de mediano o largo plazo en la respectivas comunidades de trabajo concernidas con las problemáticas abordadas en los textos.
**Analista Practicante en Caracas, Venezuela. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
¹Alberti, C., https://mondodispatch.com/es/2024/09/10/…
²Lacan, J., «Prefacio a la edición inglesa del Seminario 11», Otros escritos, Buenos Aires, Paidós, 2012., p. 601.
³Lacan, J., “Solo vale la pena sudar por los singular”, Revista Lacaniana 32, Buenos Aires, Grama, 2022. Pp. 22-11.
Subvertir la evaluación en la eficacia de la evaluación
Gabriela Villarroel**, corresponsal por Bolivia
La convocatoria a escribir me interpeló en dos puntos, la escritura de lo joven y el analista ciudadano. ¿Qué relación posible entre ambos que implique, más que una articulación teórica, una experiencia que produzca una enunciación propia?
¿Será que la escritura de lo joven es siempre inédita en tanto no responde al automaton? Y en ese contexto esa escritura efecto de una lectura ¿Puede ser un instrumento vital para el analista ciudadano?
Eric Laurent menciona a propósito del analista ciudadano “Hay que pasar del analista encerrado en su reserva, crítico, a un analista que participa, un analista sensible a las formas de segregación, un analista capaz de entender cuál fue su función y cuál le corresponde ahora.”¹ Es decir, la repetición de lo mismo se da en tanto la posición del analista y no responde a lo joven, sino más bien se encierra en una jerga, que a su vez ¿será un modo de defensa? ¿Ante qué?
Salir a la ciudad no es solamente salir del consultorio, es poder hacerse cada vez la pregunta ¿qué función corresponde ahora? Y cuales son las resistencias propias para poder ejercerla. Me permito entonces llevar estas preguntas a una experiencia con una institución que trabaja con mujeres en situación de violencia en una casa de acogida en Bolivia con la cual mantengo un vínculo hace 7 años. Vínculo que tuvo y tiene distintas aristas, entre ellas la posibilidad de situarme por fuera y por dentro de la institución, asistiendo a sus reuniones de equipo, siendo parte de una conversación entre las diferentes áreas de trabajo, reflexionando y cuestionado las intervenciones y los efectos, como también creando espacios de conversación clínica con psicólogos y psicólogas de la institución. A ello se suma una nueva experiencia que tuve recientemente en la cual recibí el pedido de la institución de hacer una evaluación de la eficacia del trabajo de la misma solicitada por los financiadores.
¿Qué hago con esta demanda? Reconozco que generó en mí inicialmente una resistencia. Evaluación y eficacia, dos significantes del discurso Amo que no son acordes al discurso analítico, pues efectivamente si la orientación fuera esa, no habría manera de que el psicoanálisis subsista y tenga un impacto en lo social y el “analista ciudadano” sería palabra vacía. Por ello, a pesar de mi resistencia, tenía el deseo de buscar un modo, al cual ahora le puedo poner palabras.
En un escrito de Juan Fernando Pérez encontré una valiosa referencia de la China tradicional sobre la eficacia “no aspirar a ello (directamente) sino implicarlo (como consecuencia); es decir no buscarlo, sino recogerlo, dejar que resulte. Bastaría (…) con saber sacar partido del desarrollo de la situación para dejar que esta nos lleve”.²
La eficacia no como objetivo sino como consecuencia y para ello habrá que encontrar la manera de pescarlo, recogerlo, posibilitando que lo que hay, nos enseñe, nos guíe al resultado. Ahora puedo decir que esta demanda fue la oportunidad para hacer esto en acto.
Es así que tuve entrevistas con los integrantes de los equipos, espacios de conversación conjunta y también la oportunidad de escuchar a las mujeres atendidas en la institución. Lo que permitió hacer una lectura del funcionamiento institucional que sea útil para los que forman parte de la misma. La evaluación fue un medio para transmitir a los financiadores los efectos aprehendidos.
Comparto algunos de estos hallazgos:
– La violencia no termina en la separación de la pareja una vez ingresada a la casa de acogida, se observa que hay violencia de las mujeres a sus hijos. Se trabaja de cerca en la convivencia la agresividad y la violencia.
– Las mujeres y sus hijos llegan con una medida legal de protección lo cual implica un trabajo para que la estancia en la casa de acogida no sea una imposición, sino que haya un consentimiento a vivir en ella durante un tiempo, articulado a la función que puede tener para cada una esta decisión.
– La casa de acogida es un referente estable para las mujeres atendidas que egresan, se mudan a los alrededores y retornan para solicitar apoyos puntales, a la terapia psicológica o a compartir eventos significativos de su vida. Se escucha que las siguen acompañando incluso después de su egreso de la institución y es el lazo con la institución lo que permite seguir trabajando con ellas de diferentes maneras.
**Miembro bajo condiciones de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL)
¹Laurent, E. Psicoanálisis y salud metal. Tres haches, Buenos Aires, 2000, pp. 114-115.
²Jullien, F, Tratado de la eficacia. Siruela, Madrid, 1999, p.12.
Actores secundarios¹
Paula Iturra**, corresponsal por Chile
¿No sabemos acaso que en los confines donde la palabra dimite empieza el dominio de la violencia y que reina, ya allí, incluso sin que se la provoque?²
Me tropiezo con esa escena de lunes a viernes que es tan “natural” para todos los que caminamos por la calle Cumming, ubicada en un barrio antiguo del centro de Santiago. Podría ser una escena de los años 80. En la esquina del Liceo de Aplicación, aguardan “el guanaco”, “el zorrillo”³ y un carro policial. Hasta hace poco lucían el verde del uniforme de los carabineros, ahora son blancos.
El Liceo de Aplicación es un establecimiento público, fundado en 1892, para otorgar enseñanza secundaria a varones. A sus salas llegan jóvenes de distintos puntos de Santiago.
Es llamado liceo “tradicional” por su antigüedad y “emblemático” por su excelencia académica. Se ha caracterizado por el compromiso de parte importante de su estudiantado por causas sociales y políticas. Durante la dictadura militar (1973-1990), a pesar del miedo y las amenazas, gran número de jóvenes se movilizaron, hicieron tomas y manifestaciones dentro y fuera del Liceo⁴. A varios estudiantes y dirigentes secundarios los hostigaban. Algunos de ellos fueron expulsados.
Actualmente, en el patio del colegio hay un memorial en el que se rinde homenaje a los once exalumnos que fueron asesinados durante esos años. En una piedra dice: “Nos saltaron las lágrimas y la química en la sangre nos sigue sublevando”. Ahí podemos leer los nombres de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo quienes fueron asesinados por carabineros el 29 de marzo de 1985,⁵ día de intensa y cruel represión en distintos lugares de Chile.
El 29 de marzo se convirtió en el día del Joven Combatiente, conmemorándose con barricadas y manifestaciones durante la noche, en especial en sectores populares del país en un intento de no olvidar, de preservar la memoria. Sin embargo, retorna el discurso del enemigo de la patria de la misma forma que en dictadura. En la prensa se lo nombra como “el día del joven delincuente”, intentando borrar las huellas del horror y la violencia del terrorismo de Estado.
El silencio adquiere también la cara de la impunidad. A pesar de los intentos de reparación, verdad y justicia, hay muchos crímenes impunes y cuerpos sin encontrar. Hoy aparece una nueva impunidad tejida con los hilos del neoliberalismo. Empresarios y fuerzas armadas realizan desvergonzados actos de corrupción.⁶
Los jóvenes han sido protagonistas de movilizaciones por el derecho a una educación de calidad y fueron el detonante del estallido social del 2019.⁷
En el Liceo de Aplicación hay un grupo que se nombra “Aplika en pie de guerra”. Recogen la historia del joven combatiente, son los “capucha” y los “overoles blancos”, se enfrentan con los carabineros en la calle, hacen barricadas, queman objetos. Hay malestar, rabia. En en momentos se vuelve incontrolable. Las autoridades y profesores del liceo se sienten impotentes.
Es fácil correr la mirada, no querer saber nada de eso. Hoy los secundarios nos siguen despertando del sueño y de la pesadilla. ¿Podemos hacer una lectura digna?
**Analista Practicante en Santiago de Chile. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
¹Título del documental “Actores secundarios”, https://mmdh.cl/peliculas-y-series/actores-secundarios
²Lacan, J., “Introducción al comentario de Jean Hippolite sobre la Verneinung de Freud”, Escritos 1, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 1988, p.360.
³Vehículos policiales para reprimir.
⁴Neut, P., Neut, S.,Neut, M., “Seguridad para estudiar, libertad para vivir”: Una aproximación histórica al movimiento secundario chileno en Dictadura a partir de la experiencia del Liceo de Aplicación https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci…
⁵http://archivodigital.londres38.cl/index.php/…
⁶Jarufe, J. P., “Corrupción en las Fuerzas Armadas: casos más recientes”, https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo…
⁷Cisternas, M.L., “Las horas previas al 18-O: el rol del movimiento estudiantil que detonó la primavera chilena”, https://radio.uchile.cl/2021/10/15/gracias-valiente…
Lecturas posibles de la violencia política de sendero luminoso en el Perú
Carlos Chávez Bedregal**, Corresponsal por Colombia
El Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso, fue uno de los actores de una guerra civil muy cruel y sanguinaria que azotó al Perú entre 1980 y 2000. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación,¹ este conflicto dejó un saldo de más de 69.280 muertos de los cuales la inmensa mayoría fueron hombres y mujeres indígenas de las comunidades rurales andinas. Se estima que el 54% de estas muertes es responsabilidad de Sendero Luminoso, los otros actores son las fuerzas armadas del Estado peruano.
El proyecto senderista empezó en las aulas de la Universidad de Huamanga en Ayacucho, su organización, por un lado, tuvo características de secta, funcionó a partir del culto y endiosamiento de su líder y fundador Abimael Guzmán Reynoso, catedrático de filosofía, identificado profundamente con la revolución maoísta de China, que llegó a visitar en dos oportunidades. Fervientemente convencido por lo que vio, creía que Perú como China eran países semi-feudales, y por lo tanto la guerra campesina del campo a la ciudad era una ley que habría que cumplir. Sus militantes, en una suerte de compromiso, suscribían cartas de sujeción en las cuales daban su vida por la causa y rendían lealtad a su líder. El discurso de Guzmán llamaba a la violencia, a la redención y al sacrificio. Podemos leer este fenómeno según lo que nos plantea Lacan en Acerca de la causalidad psíquica: “el loco quiere imponer la ley de su corazón a lo que se le presenta como el desorden del mundo”,² no reconociendo en ese desorden la manifestación misma de su ser actual. Las ideas de Guzmán tuvieron acogida, primero entre los estudiantes y académicos de izquierda, posteriormente también entre los campesinos indígenas.³ Lacan con su teoría de los cuatro discursos y el texto “¡Lacan por Vincennes!”⁴ señala que solo el discurso analítico es el que se excluye de poseer una verdad. El discurso del amo y el universitario son discursos dominantes donde cada uno se toma por verdad. Con esto, proponemos que el discurso de Sendero Luminoso se gestó como discurso universitario, los “intelectuales insurgentes”, comandados por un S2: “represión”, “perverso abandono y exclusión del Estado”, “implacable fuerza de menosprecio racial”. Tuvo como producto un sujeto dividido, alienado. Siendo así, solo un sujeto dividido puede consentir el paso al discurso del amo. Siguiendo la propuesta de Miller en su curso “Todo el mundo es loco”,⁵ el significante-amo, en este caso “Pensamiento-Gonzalo”, “Guerra popular”, planteado como verdad universal y un nuevo orden, no es sólo como un consentimiento, sino, autoriza al acto, como una llamada a la acción, pero en este caso no a una acción cualquiera, sino una muy violenta, donde el Otro que no esté en la línea de la ideología viene a ser un otro malo al cual habría que destruir. Sobre esto Ricardo Seldes en su charla sobre Locura y Política, nos dice lo siguiente: “mediante el uso de artificios, se intenta disimular el pensamiento de quien la utiliza para influir mejor y controlar el pensamiento de los demás. Logran así armar comunidades, parroquias donde sus integrantes se entienden muy bien entre ellos. Puede suceder que lo que surge como la simple lengua de madera se transforme por voluntad de su gestor en una lengua de hierro, de carácter implacable con efectos de segregación declarados. Pueden llegar a lo espeluznante de la destrucción simbólica o real del diferente, del extranjero o del adversario. Aterrorizan para luego prometer milagros.”⁶
La violencia de Sendero Luminoso, siguiendo la voluntad de goce de Guzmán, más que una revolución por la lucha de clases, o un mensaje de una sociedad más justa; lo que ocurrió fue ataque y escarmiento a todo aquel que estaba en contra de su discurso, en algunos casos con ejecuciones públicas y masacres, siendo víctimas mayoritariamente los sectores más humildes de la sociedad peruana, que paradójicamente pretendían defender.
Si bien la violencia de Sendero Luminoso fue terrible, también fue extremo el castigo que las fuerzas armadas peruanas infligieron contra quienes apoyaban a los senderistas, fuera cierto o fueran sospechas. Se habla de actos reales de violencia, secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos extrajudiciales. Se ha estimado que un 36% de las víctimas del conflicto fueron producto de las fuerzas armadas del Estado peruano, quien, en su desbordada y desorientada respuesta, cometió graves violaciones a los Derechos Humanos.⁷
Tras varias décadas de finalización del conflicto armado interno y de la posterior publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, podemos decir que la sociedad civil ha mostrado muy poco interés para reflexionar sobre las causas del conflicto y ha rechazado el Informe de la CVR. Hay una persistencia en “no querer saber” lo que ocurrió. Muchos sectores de la política transmiten una versión oficial, legitimando la reacción desmedida de las fuerzas armadas, esto crea un ambiente tenso, de segregación y olvido entre las victimas reales, y quienes denuncian la mala conducta humanitaria de Sendero Luminoso y las fuerzas armadas. Como consecuencia, encontramos una sociedad fragmentada que no puede elaborar y representar el acontecimiento traumático de su guerra interna, vemos continuamente que algo en el orden de esa fragmentación, y segregación, hace síntoma social y no cesa de repetirse.
Si bien Lacan habla sobre la guerra como un real que no puede abolirse, desde el psicoanálisis sabemos la importancia del valor de la palabra, y la construcción de un Otro de sustitución, la introducción de elementos simbólicos que posibilitarían cierto orden, ante lo real del trauma se fomenta un Otro reparador, cada tiempo y cada cultura inventa figuras del Otro. El Perú, lo tiene aún pendiente.
**Asociado a la Sección Bogotá de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).
¹Comisión de la Verdad y Reconciliación, “Informe Final”, Lima: CVR, 2003.
²Lacan, J., “Acerca de la causalidad psíquica”, Escritos 1, 2ª ed., Siglo XXI, Argentina, 2008, p. 169.
³Starn, Orin; La Serna, Miguel., Ríos de sangre. Auge y caída de Sendero Luminoso, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2021, p. 45.
⁴Lacan, J. “¡Lacan por Vincennes!”. Scilicet: Todo el mundo es loco, Grama Ediciones, Buenos Aires, 2023, p. 21.
⁵Miller, J.-A., Todo el mundo es loco, Paidós, Buenos Aires, 2017, p. 325.
⁶Seldes, R. “Locura y Política”, https://www.youtube.com/watch?v=Ko0e8_Bf_FM
⁷Aroni, R., “Pumpin Por La Memoria: Música y Teatro Escolar en La Conmemoración de La Masacre de Cayara”, Más allá del conflicto armado. Memorias, cuerpos y violencias en Perú y Colombia, Ediciones Uniandes, Bogotá, 2023, p. 97.
Lo que se escribe en el arte
Gabriel George**, Corresponsal por Cuba.
En un país donde crecimos con la recomendación de nuestros padres de que era mejor callar que expresarse sobre temáticas políticas y sociales, y al que aun así nuestros padres amaban, siempre puede esperarse del arte que diga lo que no se debe decir. Y el arte nunca decepciona.
En esa diferencia entre nuestros padres y nosotros, también hay una distancia que es generacional. Así como el arte no decepciona, también la juventud encuentra maneras de expresarse a pesar de la falta de libertad. “Los jóvenes siempre se agencian un modo de decir, una pequeña rebelión”, frase que tomo de la boca de Jessica Jara, cuando me animaba a escribir.
El tema de Factor a, se refiere a las escrituras de lo joven, así que lo tomo por este sesgo de lo que logra escribirse en donde no hay libertad de expresión y muy particularmente a través del arte.
¿Una exposición de arte es del orden de la escritura? ¿O es más bien cuestión de lo imaginario por la sencilla razón de que hay imágenes?
Sabemos que Lacan, desde el comienzo de su enseñanza no ubicaba al sueño del lado de lo imaginario, a pesar de presentarse en imágenes, sino de lo simbólico, pero hay también en él lo real, que al presentarse en nuestros sueños nos despierta.
Tal vez es parecido en las artes plásticas, de todas formas, permanece la pregunta por lo que en una exposición de artes visuales puede entenderse como escritura.
Tomo el ejemplo de una exposición muy reciente compuesta por obras de varios artistas a la que asistí invitado por una amiga que es una de las autoras. Precisamente la serie que ella expuso, como suele suceder en el arte, anticipa todo este comentario sobre el psicoanálisis, el sueño y el arte, pues esa serie de fotografías se nombra “La interpretación de los sueños”. No le he preguntado si lo escribió en ese sentido, pero evidentemente se refiere al inconsciente que en el sueño interpreta al soñante y su real-idad, y no en el sentido del analista que interpreta los sueños. En este caso, ella me confesó que se trata de un duelo y titula a sus tres obras “Todo estará bien, te pensaré, adiós”.
De las obras y series de los otros artistas no puedo decir tanto porque no tengo sus confesiones. Tengo la percepción de su obra y sus títulos. No hay interpretación de la obra de arte porque no hay asociación libre. La lectura es siempre propia y es en este mismo sentido, quizá que podemos entender la obra como escritura.
Muchas de esas otras obras presentan una visión bien crítica y dura sobre la realidad cubana, los efectos reales de la ideología, de los 66 años de la revolución cubana, uno por uno con sus nombres oficiales, el discurso vacío, la emigración, o peor, el exilio, el destierro, también las fugas o escapes heroicos. Los sueños, como anhelos, el de volar, por ejemplo. El dolor, las heridas sobre lo femenino de una generación a otra. Los restos rescatados de un pasado mejor. La desesperanza absoluta con el riesgo de pasar al acto.
Así, una artista presenta un material audiovisual de un performance en el que permanece acostada boca abajo, cubierta de comida para palomas y rodeada de estas y que titula “Mi sueño es volar”. Otro artista, presenta en fotografías diferentes imágenes de la realidad cubana y titula la serie “Diario visual”. Otro pinta sobre baldosas hidráulicas imágenes de ciudades y lugares de Tampa, Granada, Praga, Saint-Martin-de-Re, Bostón, Montreal y Folegandros, y titula la serie “La primavera huele a destierro”.
Otra artista, presenta una serie con avioncitos de armar que representan los modelos de aviones reales con los que, de manera heroica, algunos cubanos escaparon de la isla, la serie se titula “Arriba las manos”, pero son todos casos de fugas en avión. Otra representa sobre lienzo y utilizando la sangre de tres generaciones de mujeres de la familia y carboncillo el cuello de una mujer de donde corre un hilo de sangre y lo titula “Herencia”.
No hago referencia a todas las obras y series, hago un recorte en una lectura que es solo mía y que ofrezco a los lectores de Factor a. Y termino con la obra presente en el mismo centro de la galería y que varios confundimos con un mero adorno, titulada “Una flor arrancada no es una flor completa”, y que representa una horca de la estatura de la artista, hecha de soga y cubierta con flores de extraña rosa.
**Analista Practicante en La Habana, Cuba. Miembro de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL) y la Asociación Mundial de Psicoanálisis (AMP).
Analistas con deseo de entrar a la batalla de acoger el sufrimiento del autista
Ivonne Espinoza**, Corresponsal por Ecuador
En noviembre del 2023, el ESIAPP (Espacio de Investigación de Autismo y Psicosis en Psicoanálisis) y el INES (Instituto Nueva Escuela) llevan a cabo un encuentro con Éric Laurent. La invitación a que, desde distintos países de Latinoamérica que configuran la NEL, se propongan preguntas que se desprendan de la investigación y el trabajo clínico con los autistas, sus familias, sus instituciones… “Nuevas versiones de la batalla del autismo”.
Y, en esta invitación a proponer una pregunta, considero como referencia el texto “La Batalla del Autismo”,¹ de Laurent. Un texto al que regreso cada tanto, y en el que encuentro siempre una nueva versión.
Pero, en esta ocasión, en la que por supuesto ¡me preguntaba qué preguntar! Ubico dos, contextos. Si en el continente europeo la batalla se ha dado frente al borramiento, la expulsión del psicoanálisis en lo que versa como posible tratamiento para los autistas; en Latinoamérica, en países como Ecuador donde el psicoanálisis está en la letra de las llamadas “Guías de Atención” del Ministerio de Salud Pública, nombrado sin mayor explicación o descripción que lo acompañe. Me pregunto, ¿si los analistas debemos maniobrar para que algo de esto se amplíe, si es nuestra más actual batalla?
La clínica con los sujetos autistas lleva (el sufrimiento de estos sujetos, nos lleva) a ingresar a distintas instituciones, a recorrerlas… Las familias, en sus cuestionamientos sobre una clasificación en un nivel de discapacidad, en evaluaciones psiquiátricas y biológicas, DSM. ¿Para qué?… Las escuelas, en sus necesidades de ubicación del nivel de autismo, para luego un nivel de adaptación curricular, para luego un nivel de requerimiento de apoyos escolares, para luego mantener dicho nivel actualizado… dejando para luego, conocer a los sujetos.
Un país en el que, la creación de centros de atención se multiplica, donde la promesa de “insertarlos en la sociedad” y “enseñarles a hacer amigos”, agrupándolos en actividades.
Es cada vez más una buena promesa, a consumir.
Un país, con leyes – guías – manuales para los autistas, en los que se incluye al psicoanálisis, pero “(…) el hecho de que la ley inscribe la posibilidad del psicoanálisis en la ley, por lo tanto, no resuelve el problema del deseo uno por uno de los analistas efectivos. Para ampliar un modo de acogimiento se necesita de analistas que puedan y tengan el deseo de hacerlo. Es esto lo que estamos promoviendo, la batalla del autismo también es esto. Animar analistas a tener el deseo de poder entrar en esta batalla (…) Animar un deseo que así pudiera ampliar una oferta de recibir, acoger el sufrimiento de los sujetos autistas. Es esta nuestra batalla también (…) las analistas que trabajan en el campo de la infancia, las mujeres representan lo esencial de lo que hay que animar el surgimiento de poder tener más presencia en este campo. Ecuador², puede tener un papel destacado en precisamente transmitir cómo se pudo ampliar a partir de esta base de reconocimiento simbólico algo de la efectividad del acogimiento.”³
Para ampliar lo existente en la letra de las políticas públicas y transmitir los distintos hallazgos teóricos y clínicos, serán necesarios analistas que deseen hacerlo. Laurent nos convoca a ubicar la mirada sobre la comunidad analítica. ¿De qué manera lo estamos haciendo, y de qué manera lo estamos deseando hacer? Una batalla, que retorna a la pregunta sobre el analista, a ese estilo propio por poder hacer ese pasaje – de la clínica a la política – , en el que hacerse oír es abrir una vía.
Y es así que desde el ESIAPP con la Iniciativa Bordes, se considera las vías de los talleres con distintos profesionales e instituciones, conversatorios con autistas y sus familias; y otras tantas vías que, los sujetos nos enseñan como una vía posible para poseer un lugar más digno en esta batalla.
Integrantes del ESIAPP: Luz Elena Gaviria – Lizbeth Ahumada – Rosa Lagos – Piedad Ortega – Andrés Amariles – Marlon Cortés – Paula Del Cioppo – Ana María Bustamante – Carla Bravo – Katia Raad – Luisa Aragón – Ma. del Pilar Cuéllar – María Beatriz Paredes – Maité Russi – Miguel Lopera – Angélica León – María Elena Lora – María Solita Quijano – Carlos Chávez – Ivonne Espinoza.
**Asociada a la Sección Guayaquil de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).
¹Laurent, Éric., La batalla del autismo. De la clínica a la política ,Grama, Buenos Aires, 2013, p. 258.
²Éric Laurent menciona a Piedad Ortega como una pionera del trabajo con autistas en Ecuador y en Latinoamérica.
³INES ,17 DE NOVIEMBRE, 2023, Autismo y Psicosis ESIAPP, “Nuevas versiones de la batalla del autismo” https://www.youtube.com/watch?v=87zwfctvHDg
El fuego en la palabra
Stephanie Rudeke**, corresponsal por Guatemala
“Los pueblos que cantan siempre tendrán futuro”
Mercedes Sosa
Situada en el altiplano central, San Juan Comalapa es una comunidad próspera, viva y con memoria. En esta tierra de montañas y maíz, nació Sara Curruchich, una mujer kaqchikel de 31 años, quien, a través de sus canciones, lleva por el mundo su idioma, cultura y cosmovisión. Su música es considerada folk, una mezcla de sonidos folclóricos con géneros modernos como el rock y ha llegado a Europa, Estados Unidos, Canadá, México y varios países latinoamericanos.
Sara se considera artista y política, desde una definición amplia de este término, relacionada con el derecho al ejercicio de la ciudadanía plena: “la palabra, el camino, la música es política. Todo, posicionarnos en algún lugar, todo lo que hacemos es político”.¹ La voz de los pueblos indígenas ha intentado ser silenciada a lo largo de la historia, por lo que subirse a un escenario y cantar sobre los sufrimientos, las alegrías, las luchas y las formas de entender el mundo, pueden ser leídos como un acto de subversión.
El silencio ha sido una constante en la historia de Guatemala, los efectos de las dictaduras siguen latentes en nuestra manera de posicionarnos como sociedad. Los pueblos indígenas se vieron forzados a adoptar otra lengua, religión, vestido y cultura como estrategia de sobrevivencia. No han tenido incidencia en los espacios de toma de decisiones, ni han sido tomados en cuenta para diseñar el proyecto de nación en ninguno de los momentos políticos que dieron forma al Estado segregativo, excluyente y racista que hemos construido.
A propósito de la segregación y el derecho a la palabra, Miquel Bassols señala que “no hay segregación más radical que la que se funda en la negación de la palabra del sujeto. Cuando a alguien se le niega el derecho a la palabra, se le niega lo más fundamental, el reconocimiento simbólico de su ser, en relación a los otros.
El sujeto que no puede acceder al vínculo simbólico de la palabra (…) es entonces un sujeto excluido del vínculo social”.²
Al respecto, Sara dice: “Creo en la palabra, creo en la música y en el arte para poder hacer un llamado a la gente que nos pueda escuchar a que podamos reflexionar sobre lo que está sucediendo”. Y agrega: “Nombramos porque es nuestro derecho el nombramiento, porque a través de la palabra también conseguimos justicia. Justicia que es nuestro derecho como existencia. (…) No quiero nombrarme como representante de, sino más bien solo soy alguien que también quiere aportar algo por donde va caminando y con la música”.³ Defender el derecho a alzar la voz, no siempre ha sido fácil, la cantante ha recibido amenazas en contra de su integridad.
El apellido de Sara, Curruchich, quiere decir pájaro carpintero en kaqchikel, ese pájaro que insiste hasta hacer un agujero… que la música de Sara insista para seguir abriendo espacios a las voces jóvenes que vienen detrás y que el fuego de sus palabras pueda alumbrar en la construcción de una sociedad más incluyente.
**Asociada a la Sección Guatemala de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).
¹Rne audio radiogramas, Curruchich, Sara, “Mayas”, https://www.rtve.es/play/audios/…
²Bassols, M., “Lo bárbaro (Trastornos de lenguaje y segregación)”, Indagaciones psicoanalíticas sobre la segregación, Delgado, O. y Fridman, P., Buenos Aires, Grama, 2017. p.17.
³Rne audio Radiogramas, Curruchich. Sara,“Escenario principal”, https://www.rtve.es/play/audios/…
Una mirada desde el observatorio
Areli Leeworio**, Corresponsal por México
Durante los últimos años hemos visto la explosión del fenómeno trans, impulsados por la proliferación de los discursos de género y de la despatologización.
El discurso científico ha puesto al alcance de todos intentos de solución al conflicto entre la sexualidad y el cuerpo del otro, o del cuerpo propio, mediante las intervenciones quirúrgicas y medicamentos que hagan posible la existencia de la relación sexual, o que permitan evadir la imposibilidad del encuentro con el agujero de la sexualidad.
Esta proliferación del “para todos” tiene consecuencias en los casos que vemos en la consulta, pues llegan sujetos a quienes la ciencia les permite intentar una posibilidad de solución a este malestar sin pasar por la palabra. Por ejemplo, una menor de edad que es traída por su madre debido a que ha manifestado su interés en vestirse como hombre, diciendo “mi hija es trans”, pero que, al escuchar lo que tiene para decir esa menor, se encuentra que el problema mayor es que la madre no está para acompañarla a la escuela, por lo que ella prefiere usar pantalones y cabello corto, su malestar se centra en el desinterés que muestra la madre en ella, debido a la separación familiar; la salida por lo trans facilita la idea de atender a la hija sin que esto involucre a la madre de manera subjetiva.
Por otro lado, los discursos de inclusión entran, también, en el lenguaje cotidiano, mediante la promulgación de leyes que permitan el cambio de identidad en concordancia con el género autopercibido sin la necesidad de juicios legales ni demasiados trámites administrativos, o en los programas transmitidos en televisión pública, en el que vemos cada vez más, personas que se expresan desde la diversidad sexual sin la censura practicada por la sociedad hace no tantos años.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues si bien es cierto que, actualmente, la transexualidad ya no es considerada como una enfermedad mental sino como una expresión de la diversidad humana, en los países de América Latina, la comunidad trans se enfrenta a distintas problemáticas: en Perú, por ejemplo, la Presidenta de la República emitió un Decreto en el que se considera como motivo de atención a la salud mental al transexualismo, trasvestismo, trastorno de identidad de género en la niñez y la orientación sexual egodistónica.¹ En Bolivia, se estima que el 64% de las personas trans afirman haber sido discriminados debido a su identidad y/o expresión de género.² En Venezuela no existen leyes que amparen a la población de género diverso. En México, se consideran como delito las terapias de conversión o “ecosig”, y se cuenta con una Clínica de salud integral que atiende exclusivamente a personas trans, en la que ofrece apoyo en distintas ramas de la medicina y atención a los derechos humanos, todo esto, a pesar de ser el segundo país con más crímenes de odio contra la comunidad trans.³ Lo anterior da muestra de la segregación y la violencia surgida con el movimiento trans.
El psicoanálisis se propone como la vía de tratamiento vía la palabra para hacerle lugar a los síntomas singulares, así como la posibilidad de devolver la dignidad al síntoma de cada uno. Eric Laurent, en su texto “El analista ciudadano”, dice “En este sentido, el analista, más que un lugar vacío, es quien ayuda a la civilización a respetar la articulación entre normas y particularidades individuales. (…) Así, con otros, ha de ayudar a impedir que en nombre de la universalidad o de cualquier universal, ya sea humanista o anti humanista, se olvide de la particularidad de cada uno”.⁴
Participar del Observatorio Género, Biopolítica y Transexualidad, ha sido una oportunidad para analizar y pensar estos fenómenos de segregación y exclusión, así como poner el foco en la importancia de la intervención de los analistas como una alternativa a las consecuencias de la pulverización de las identificaciones y del Nombre-del-Padre, lo que da lugar a la diversificación de los lazos que produce el malestar contemporáneo.
**Asociada a la Sección Ciudad de México de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).
¹Presidencia de la República del Perú. (10 de mayo 2024) Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo No. 023-2021-SA, que aprueba la actualización del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud-PEAS. Recuperado de: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2287398-1
²Defensoría del Pueblo. Estado Plurinacional de Bolivia. (03 de abril de 2024) Defensoría del Pueblo y organizaciones conforman el Comité de Incidencia para la vigencia de derechos de las personas trans. https://www.defensoria.gob.bo/…
³Cristóbal, D. (26 de febrero de 2024) “Transfeminicidios en México: urgen estadísticas y acceso a la justicia.” https://www.eluniversal.com.mx/opinion/…
⁴Laurent, E. Psicoanálisis y salud mental, Editorial Tres Haches, Buenos Aires, 2000, p. 116.
La balada del goce que recorta los videojuegos de mundo abierto o una profesora mata al niño que juega que mata
Javier Baca**, Coordinador de Corresponsalías
Era simple.
Te comías a los fantasmas o te comían a ti.
El mando era una palanca y un botón.
El mundo era un centro y cuatro esquinas.
El otro era una consola de inteligencia limitada.
Las cosas cambiaron.
Ahora vagas, a veces extraviado en un mundo de apariencia infinita.
No hay objetivo ni punto de llegada.
RPG (role playing game) ha tomado el control, ERES ese que vaga
en el mundo virtual, y a veces se extravía.
La violencia es significante articulado en las guerras de hoy (de siempre).
La guerra no cesa, la paz es una guerra de baja intensidad.
La guerra es mercancía, la guerra es videojuego.
Los soldados son gamers.
La violencia y la guerra, hacen plusvalía.
En los sujetos gamers, hacen plus de goce.
Una y otra vez, ser una cifra de copas, de niveles, de estrellas, un puntaje, un nivel en relación con otros.
“no puedo parar porque algo me recuerda que no puedo ser el peor del salón y no puedo parar”, dice K.
El niño A lleva su pistola al colegio.
Apunta al amiguito y dispara onomatopeyas.
El amiguito, muere y llora porque era su turno de matar, no por su fabulado asesinato.
La profesora decomisa la pistola, prohíbe el juego.
Dispara su impotencia con cólera: “Esos juegos son violentos”
Y a los padres: “Nosotros promovemos la paz”
¡Bang! El juego ha terminado, game over.
Algún tombo progresista grita a lo lejos: ¡La infancia será aséptica o no será!
Lo que no hace la profesora pedagógica, políticamente correcta, lo hace el mercado.
El mercado expropia el juego.
No acompaña, no explica, no orienta.
El mercado vende.
Al mercado no le interesa A.
Vende, no conoce a A,
Plusvalea y el sujeto performa un SER por el tiempo que dura el juego.
Identidad fija en la época del Yo con esteroides.
Al mercado y a la profesora políticamente correcta no le importan los A, sí la evaluación, el promedio.
La medida de las cosas. A es algoritmo.
¡Mejor onomatopeya que bala!
¡Mejor Fortnite que Hiroshima!
¿Dónde estarán los sujetos perdidos en ese mundo abierto por horas?
Los niños que performan, que no son los que juegan y andan.
¿Serán los Hikikomori los sujetos de la época y las que siguen?
Solos conectados con otros solos que pueblan la virtualidad y gozan.
Circuito cerrado en mundo abierto.
No hay realidad en sí misma, pero hay guerra.
No hay SER cartesiano, pero hay violencia.
No hay pedagogía aséptica posible,
pero hay sujetos, algunos, extraviados en el mundo virtual.
Llegan a consulta angustiados, sin lenguaje, errantes de su propio síntoma, pixeleados.
Una conversación con un explorador que nos guía en sus rutas: (insertar audio)
**Asociado a la Sección Caracas de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL).
Por más que corten flores, no podrán detener la primavera
Diego Rodríguez**, Corresponsal por Venezuela
Leer algo de la ciudad en este momento se ve atravesado por un real, un elefante rosa gigante en un pequeño cuarto, al que hay que dar lugar, y que sus efectos se encuentran en todas partes. Es por ello que remite a un intento de lectura, pero también, a un atravesamiento propio y colectivo -de otro modo- para dar cuenta de ese real que no deja de no escribirse.
Por un lado, tenemos letras -muchas, quizá- sobre lo que pasa en Venezuela. Los grandes intelectuales, los políticos, los medios de comunicación, todos se disponen a escribir muchas letras para intentar dar un nombre común. Ahora, la ciudad es en sí misma un lenguaje, evoca sus propias letras, produce sus imágenes y van más allá de la lectura de cada uno. Si bien esta producción es efímera, nos permite dar con la inconsistencia de su orden, el acontecimiento que cambia a cada momento, el sinsentido que arropa a cada ciudad, que cambia, que se mueve y solo deja destellos de lo que sucede, puesto que no hay un significante que la defina. El regreso a sí misma, a través de las mismas letras e imágenes se vuelve cada vez más incierta. Nunca se vuelve a ser la misma, pero sus huellas captadas en imágenes sostienen nuestro deseo de lo que queremos, y lo que no.
Jacques-Alain Miller en Intuiciones Milanesas plantea una pregunta: “Los psicoanalistas: ¿están en la ciudad? De cualquier forma, el psicoanálisis está en la política.”. ¿Qué responder ante esto? Si la ciudad no existe, ¿qué ciudad leemos? ¿qué es lo que se lee de ella? A partir de esta tensión, les invito a dar un paseo por la letra -cada vez más viva- de un país que, en sus imágenes que como cometas permiten ver, leer algo, al menos por un momento.
II Una moneda se lanza, y gira, y gira…
Cuando se lanza una moneda se pone en juego y a la merced del azar, el destino de quien la lanza, la decisión está allí puesta, dando vueltas, esperando su sentencia. Después de tantos intentos fallidos, el azar pareció ser un funcionamiento ante el inevitable “peor que esto, no podemos estar”, “que pase lo que tenga que pasar”. Sin embargo, también se puede pensar que lanzar una moneda representa la oportunidad de estar entre dos cosas, lo que alivia la predeterminación de que “esto debe suceder, porque sí”, sino que se convierte en un “puede pasar esto, o lo otro”. Mientras la moneda gira, ambas caras, en cámara lenta, pueden contemplarse. La posibilidad de que el deseo no se aniquile, al menos toma forma de esperanza. Posibilidad, deseo y esperanza se convierte en un “basta ya”, es justo el momento donde el destino deja de estar en el azar y toma forma de decisión: “no quiero esto, quiero lo otro”.
III Leer más allá de lo obvio
Situar algo de lo nuevo, entre lo que ya se sabe es la orientación en esta lectura. El momento fundamental donde aparece algo de lo nuevo toma forma en las visitas del candidato presidencial contrario al régimen y su contacto con la gente. Una campaña sin precedentes, y también sin mayor estrategia comunicacional, sin presupuesto, grandes panfletos, propagandas ni avisos públicos, dieron lugar a lo más genuino que tiene un sujeto: tomar la palabra, a su manera en pequeños carteles. Marcaban la expresión singular de cada uno en este momento, el decir de cada uno, estaba a voz propia recorriendo cada espacio. Estas son las caras de la moneda de las últimas cuatro semanas en Venezuela: la esperanza versus el horror.
La cuestión está, cuando el descaro se convierte en cinismo y lo que se intentaba ocultar deja de estar velado: la moneda está amañada. Pero no es suficiente esta vez, pues ya el azar se volvió elección, la lluvia se convirtió en río y caen -como nunca antes- las identificaciones que en algún momento sujetaban el azar. ¿Ahora qué?
IV Invenciones ante lo real
En un espacio de cartel tuve la oportunidad de conocer a Ariadni González, psicóloga de 29 años de edad que reside en Caracas quién relataba cómo en la semana poselectoral de fuerte persecución y violencia pudo encontrar algo de calma en el arte. Específicamente en la papelería artesanal, donde se dedica a la creación de nuevos papeles a partir de otros reciclados. Dice: “En las crisis, aparece el arte”. Se trata de poder resignificar con lo que se tiene, crear a partir de lo roto. Se inició en este medio a partir de terminar una experiencia laboral compleja, dónde notó que podía reconstruir el contrato laboral que le había quedado de este trabajo, entendiendo que también eso abarca un tratamiento de lo psíquico. Es un espacio donde se conecta lo tangible con lo intangible, lo real que toca a un cuerpo y su reinterpretación.
Es una forma de tratamiento a la experiencia de lo real que abre su paso, “para no quedarme pegada en las noticias me voy a poner a hacer papeles”, agregaba además “como si no hubiera un mañana”, esto refiere a lo entrañable de cada uno.
En tres palabras, Ariadni recoge lo que esta experiencia queda: Reconexión, alma y lo terapéutico. Invenciones ante lo real que toca la puerta de cada uno.
**Asociado a la Nueva Escuela Lacaniana (NELcf) Sección Caracas.
Directora de Publicaciones de la NEL:
Ana Viganó
Directoras de Factor a:
Edna Gómez y Jessica Jara
Corresponsalías:
Javier Baca (NEL Lima) y Gustavo Zapata (NEL Caracas), coordinadores.
Comisión de Edición:
Ana Ibáñez (NEL Guatemala)
Xóchitl Enríquez (NEL Ciudad de México)
Eréndira Molina (NEL Ciudad de México)
Francisco Pisani (NEL Santiago de Chile) Coordinador
Andrea Robles (NEL Guayaquil).
Comisión de Difusión:
Luis Diego Baudoin (NEL La Paz)
Estela Castillo (NEL Caracas)
José Miguel Ríos (NEL Caracas)
Evelyn Schejtman (NEL Santa Cruz)
Diseño:
Sergio Avila, Instagram @estudiohola.bo